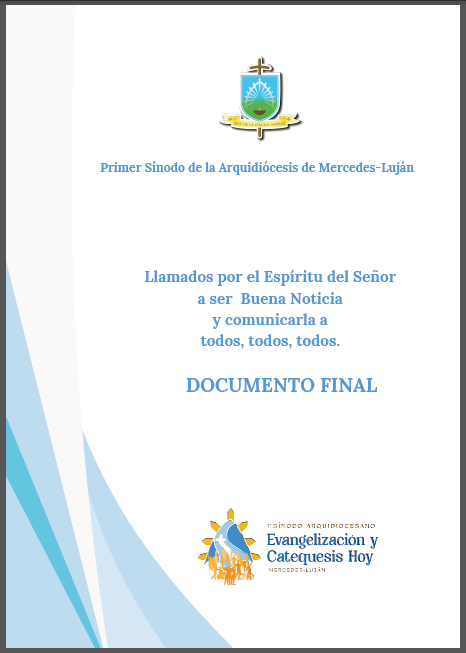En el Perú del siglo XVII eran muchos los que desembarcaban en las Indias sin oficio ni beneficio. A la espera de encontrar una fortuna que nunca llegaría, terminaban en la calle, enredados en reyertas por un lugar para dormir o unos pesos que arrebatarse. En el barrio limeño de Malambo, donde creció nuestro santo, vivían españoles empobrecidos, indios y negros hacinados en “corralones” a la espera de ser vendidos.
Martín sabía que los negros, mano de obra en plantaciones y construcción, eran bien pagados como esclavos, y ya de fraile, cuando en su convento del Rosario hubo un gran problema económico, propuso al prior que lo vendiese, en lugar de los objetos preciosos con los que intentaba conseguir un préstamo, alegando que él era propiedad de la casa y valía como poco mil pesos. Al prior se le saltaron las lágrimas y le contestó: “Dios se lo pague, hermano Martin, pero el mismo Señor que lo ha traído aquí se encargará de remediarlo todo”.
Un adelantado a su época
Martín de Porres Velázquez era hijo del hidalgo español Juan de Porres, que fue gobernador de Guayaquil, y de la negra liberta panameña Ana Velázquez. El matrimonio entre ambos era impensable en aquella época, por lo que Juan se amancebó con ella y no reconoció como legítimo a Martín hasta años después de su nacimiento, aunque siempre se ocupó de su sustento. La ilegitimidad fue la causa principal de que el santo no fuera admitido en un principio como fraile en el convento de los dominicos de Lima, sino solo como “donado”, es decir, recibía alojamiento y se ocupaba de la limpieza.
Pero “el Santo de la escoba”, había aprendido desde su adolescencia en Malambo los principios de la medicina aborigen, el uso de las plantas curativas y la relación de confianza entre quien cura y quien quiere ser curado, y puso todos sus conocimientos al servicio de los hermanos dominicos y de los enfermos que acudían cada vez más numerosos a Santa María del Rosario, pues su fama había corrido por toda Lima.
Durante una epidemia de sarampión, narra un anónimo de la época, “parecía una casa de locos la enfermería, porque cada uno de los enfermos, con el frenesí gritaba, salíase de la cama, y hacía otras cosas como hombre privado de juicio ¡Quien podría con tanto y para tantos! La caridad del venerable fray Martin, que a todos apaciguaba en sus locuras, a todos aplicaba los remedios, a todos hacía que comieran y bebieran, aunque aquellos en el frenesí se resistían”.
Dotado de un fino sentido del humor, su sencillez apabullante, su disponibilidad y paciencia hacían que acudieran a él personas de todos los estamentos sociales, desde el virrey de Perú hasta los zapateros remendones, en busca de ayuda material y espiritual, de consejos y curas. Se le atribuye el don de la bilocación: cuentan que mientras estaba en su celda, fue visto llegar junto a la cama de algunos moribundos para consolarlos, y que a veces salía del convento para atender a algún enfermo y volvía a entrar sin que nadie le abriera y sin llave de la puerta. Cuando le preguntaban cómo hacía, contestaba, riéndose: «Yo tengo mis modos de entrar y salir».
Podría haber sido un médico excepcional y adelantado a sus tiempos porque entendía la complejidad del drama de la enfermedad, sobre todo en la gente humilde: conocía las consecuencias físicas y psicológica de la miseria y la privación. Tenía una lista de “pobres vergonzantes”, es decir, personas que habían sufrido reveses de fortuna y se avergonzaban de que se viniera a saber. Los recibía en secreto, les procuraba comida y ropa e intentaba que “no se perdieran”. Se presentaba a sus pacientes con un “¿Que han menester los hermanos?; y si los sanados se lo agradecían, se escabullía diciendo: “Yo te curo, Dios te salva”.
Adelantado a su época fue también en su respeto por la creación, desde las hierbas que estudiaba y plantaba pacientemente hasta los animales a los que, caso insólito en esos tiempos, también atendía. Su arte de arreglar controversias dio origen a la leyenda de que hizo comer en el mismo plato a un perro, un ratón y un gato. Fuera del convento enseñaba la doctrina cristiana a la gente que vivía en la calle, mendigos, indios, esclavos y huérfanos, y, preocupado por su estado de abandono fundó, con la ayuda financiera de varios nobles, el Asilo y Escuela de Santa Cruz para darles educación y oficio.
Vivió hasta el extremo el voto de pobreza. Si en el convento había organizado un ropero a disposición de quien no tenía con qué vestirse, el santo remendaba su hábito hasta que se caía a pedazos. Una vez, su hermana Juana, visto que el hábito estaba tan raído que se veía la ropa interior, de soga, se presentó con uno nuevo que Martín rechazó diciendo: “En la religión no desdicen pañetes pobres y remendados sino costumbres asquerosas y sucias”.
Murió el 3 de noviembre de 1639, de fiebres cuartanas. Por él doblaron todas las campanas de la Ciudad de los Reyes.
Martín de la Caridad
Fray Martín llevaba a veces a los heridos y a los enfermos a su celda, acarreando algún que otro problema y protestas entre los demás frailes. Cuando los superiores se enteraron, le prohibieron que siguiera haciéndolo. Días después, un indio cayó apuñalado en la puerta del convento, y a pesar de la prohibición, lo metió en su celda y lo curó. Al saberlo, el Provincial le reprendió con dureza. Martín, apenado, le preparó un cocido, que era muy del agrado del Superior, y al servirle le dijo: «Desenójese Vuestra Paternidad, y coma esto, que ya sé le sabe tan bien como a mí la corrección que he recibido». El Provincial le contestó: «Yo no me enojo con la persona, sino con la culpa. Pídale el hermano perdón a Dios, a quien ha ofendido». El santo era humilde, pero decía siempre la verdad: «Yo, Padre, no he pecado». «¿Cómo no, cuando contravino mi orden?». «Así es, Padre, más creo que contra la caridad no hay precepto, ni siquiera la obediencia».
San Juan XXIII, que lo proclamó Patrono de la Justicia Social, escribía en la homilía de su canonización: “La dulzura y delicadeza de su santidad de vida llegó a tanto que durante su vida y después de la muerte ganó el corazón de todos, aun de razas y procedencias distintas (…) Procuraba traer al buen camino con todas sus fuerzas a los pecadores; asistía complaciente a los enfermos; proporcionaba comida, vestidos y medicinas a los débiles; favorecía con todas sus fuerzas a los campesinos, a los negros y a los mestizos que en aquel tiempo desempeñaban los más bajos oficios, de tal manera que fue llamado por la voz popular Martín de la Caridad. Hay que tener también en cuenta que en esto siguió caminos que podemos juzgar ciertamente nuevos en aquellos tiempos, y que pueden considerarse como anticipados a nuestros días”.