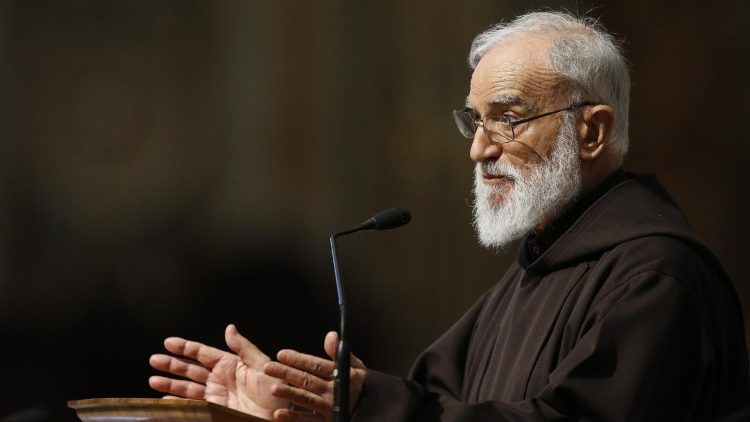 El predicador de la Casa Pontificia dedicó su primera reflexión del período cuaresmal al tema: la lucha contra la hipocresía que ha sido fuertemente condenada por Jesús. Sugiriendo para vencerla, rectificar cada día las intenciones de nuestra acción. Poner a Dios en primer lugar y no nuestra imagen.
El predicador de la Casa Pontificia dedicó su primera reflexión del período cuaresmal al tema: la lucha contra la hipocresía que ha sido fuertemente condenada por Jesús. Sugiriendo para vencerla, rectificar cada día las intenciones de nuestra acción. Poner a Dios en primer lugar y no nuestra imagen.
BIENAVENTURADOS LOS LIMPIOS DE CORAZÓN
PORQUE ELLOS VERÁN A DIOS
Continuando la reflexión iniciada en Adviento sobre el versículo del salmo: «Mi alma tiene sed del Dios vivo» (Sal 42,2), en esta primera predicación cuaresmal, quisiera meditar con vosotros sobre la condición esencial para «ver» a Dios. Según Jesús, es la pureza de corazón: «Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios» (Mt 5,8), dice en una de sus bienaventuranzas.
Sabemos que puro y pureza tienen en la Biblia, como, por lo demás, en el lenguaje común, una amplia gama de significados. El Evangelio insiste en dos ámbitos en particular: la rectitud de las intenciones y la pureza de costumbres. A la pureza de las intenciones se opone la hipocresía, a la pureza de costumbres el abuso de la sexualidad.
En el ámbito moral, con la palabra «pureza» se designa comúnmente un cierto comportamiento en la esfera de la sexualidad, orientado al respeto de la voluntad del Creador y de la finalidad intrínseca de la misma sexualidad. No podemos entrar en contacto con Dios, que es espíritu, de otro modo que mediante nuestro espíritu. Pero el desorden o, peor aún, las aberraciones en este campo tienen el efecto, comprobado por todos, de oscurecer la mente. Es como cuando se agitan los pies en un estanque: el barro, desde el fondo, asciende y enturbia toda el agua. Dios es luz y una persona así «aborrece la luz».
El pecado impuro no deja ver el rostro de Dios, o, si lo deja ver, lo deja ver todo deformado. Hace de él, no el amigo, el aliado y el padre, sino el oponente, el enemigo. El hombre carnal está lleno de concupiscencias, desea las cosas ajenas y la mujer de los otros. En esta situación Dios se le aparece como aquel que cierra el paso a sus malos deseos con esos conminatorios suyos: «¡Tú debes!», «¡Tú no debes!». El pecado suscita, en el corazón del hombre, un sordo rencor contra Dios, hasta el punto de que, si dependiera de él, querría que Dios no existiera en absoluto.
En esta ocasión, sin embargo, más que sobre la pureza de las costumbres, querría insistir sobre el otro significado de la expresión «puros de corazón», es decir, sobre la pureza o rectitud de las intenciones, prácticamente sobre la virtud contraria a la hipocresía. Nos orienta en este sentido también el tiempo litúrgico que estamos viviendo. Hemos empezado la Cuaresma, el Miércoles de Ceniza, escuchando de nuevo las advertencias martilleantes de Jesús:
«Cuando hagas limosna, no mandes tocar la trompeta ante ti, como hacen los hipócritas… Cuando oréis, no seáis como los hipócritas… Cuando ayunéis, no pongáis cara triste, como los hipócritas» (Mt 6,1-18)
Es sorprendente lo poco que entra el pecado de hipocresía —el más denunciado por Jesús en los Evangelios—, en nuestros exámenes de conciencia ordinarios. Al no haber encontrado en ninguno de ellos la pregunta: «¿He sido hipócrita?», he tenido que introducirla por mi cuenta, y rara vez he podido pasar indemne a la pregunta siguiente. El más grande acto de hipocresía sería esconder la propia hipocresía. Esconderla a uno mismo y a otros, porque a Dios no es posible. La hipocresía se vence, en gran parte, en el momento que es reconocida. Y es lo que nos proponemos hacer en esta meditación: reconocer la parte de hipocresía, más o menos consciente, que hay en nuestras acciones.
El hombre —escribió Pascal— tiene dos vidas: una es la vida verdadera; la otra, la imaginaria que vive en la opinión, suya o de la gente. Nosotros trabajamos sin descanso para embellecer y conservar nuestro ser imaginario y descuidamos el verdadero. Si poseemos alguna virtud o mérito, nos damos prisa en hacerlo saber, en un modo u otro, para enriquecer con tal virtud o mérito nuestro ser imaginario, dispuestos incluso a prescindir de nosotros, para añadir algo a él, hasta consentir, a veces, ser cobardes, a pesar de parecer valientes y en dar incluso la vida, con tal de que la gente hable de ello .
Tratamos de descubrir el origen y el significado del término hipocresía. La palabra deriva del lenguaje teatral. Al principio significaba simplemente recitar, representar en el escenario. A los antiguos no se les escapaba el elemento intrínseco de mentira que hay en toda representación escénica, a pesar del alto valor moral y artístico que se le reconoce. De aquí el juicio negativo que se llevaba sobre el oficio del actor, reservado, en ciertos períodos, a los esclavos y prohibido incluso por los apologetas cristianos. El dolor y la alegría representados allí y enfatizados no son verdadero dolor y verdadera alegría, sino apariencia, afectación. A las palabras y a las actitudes exteriores no corresponde la íntima realidad de los sentimientos. Lo que hay en la cara no es lo que hay en el corazón.
Nosotros utilizamos la palabra fiction en sentido neutral o incluso positivo (¡es un género literario y de espectáculo muy en boga en nuestros días!); los antiguos le daban el sentido que ella tiene en realidad: el de ficción. Lo que había de negativo en la ficción escénica ha pasado a la palabra hipocresía. De palabra originalmente neutra, se ha convertido en palabra exclusivamente negativa, una de las pocas palabras con significados solo negativos. Hay quien se jacta de ser orgulloso o libertino, nadie de ser hipócrita.
El origen del término nos pone sobre la pista para descubrir la naturaleza de la hipocresía. Es hacer de la vida un teatro en el que se recita para un público; es llevar una máscara, dejar de ser persona para convertirse en personaje. El personaje no es otra cosa que la corrupción de la persona. La persona es un rostro, el personaje una máscara. La persona es desnudez radical, el personaje es todo vestimenta. La persona ama la autenticidad y la esencialidad, el personaje vive de ficción y de artificios. La persona obedece a sus convicciones, el personaje obedece a un guión. La persona es humilde y ligera, el personaje es pesado y torpe.
Esta tendencia innata del hombre se acrecienta enormemente con la cultura actual, dominada por la imagen. Películas, televisión, Internet: todo se basa ahora principalmente en la imagen. Descartes dijo: «Cogito ergo sum», pienso, luego existo; pero hoy se tiende a sustituirlo por «parezco, luego soy». Un famoso moralista ha definido la hipocresía como «el tributo que el vicio paga a la virtud» . Acecha principalmente a las personas piadosas y religiosas. Un rabino del tiempo de Cristo, decía que el 90% de la hipocresía del mundo se encontraba en Jerusalén . El motivo es simple: donde más fuerte es la estima de los valores del espíritu, de la piedad y de la virtud, allí es más fuerte la tentación de aparentarlos para no parecer que se carece de ellos.
Un peligro viene también de la multitud de ritos que las personas piadosas suelen realizar y de las prescripciones que se han comprometido a cumplir. Si no están acompañados por un continuo esfuerzo de poner en ellos un alma, mediante el amor a Dios y al prójimo, se convierten en cáscaras vacías. «Estas cosas —dice san Pablo hablando de ciertos ritos y prescripciones exteriores— tienen una apariencia de sabiduría, con su aparente religiosidad, humildad y austeridad respecto del cuerpo, pero en realidad no sirven que para satisfacer la carne » (Col 2,23). En este caso, las personas conservan, dice el Apóstol, «la apariencia de la piedad, mientras que han renegado de su fuerza interior» (2 Tm 3,5).
Cuando la hipocresía se hace crónica crea, en el matrimonio y en la vida consagrada, la situación de «doble vida»: una pública, evidente, la otra oculta; a menudo una diurna, la otra nocturna. Es el estado espiritual más peligroso para el alma, del cual es muy difícil salir, a menos que intervenga algo desde el exterior rompiendo el muro dentro del cual uno se ha encerrado. Es el estado que Jesús describe con la imagen de los sepulcros blanqueados:
«¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que os parecéis a los sepulcros blanqueados! Por fuera tienen buena apariencia, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre; lo mismo vosotros: por fuera parecéis justos, pero por dentro estáis repletos de hipocresía y crueldad (Mt 23,27-28).
Si nos preguntamos por qué la hipocresía es tan abominada por Dios, la respuesta es clara. La hipocresía es mentira. Es ocultar la verdad. Además, en la hipocresía, el hombre degrada a Dios, lo pone en el segundo puesto, colocando en primer lugar a las criaturas, al público. Es como si en presencia del rey, uno le diera la espalda para dirigir su atención únicamente a los siervos. «El hombre mira la apariencia, el Señor mira el corazón» (1 Sam 16,7): cultivar la apariencia más que el corazón, significa automáticamente dar más importancia al hombre que a Dios.
La hipocresía es, pues, esencialmente falta de fe, una forma de idolatría en cuanto que pone las criaturas en el lugar del Creador. Jesús hace derivar de ella la incapacidad de sus enemigos de creer en él: «¿Cómo podéis creer vosotros, que tomáis la gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene solo de Dios?» (Jn 5,44). La hipocresía también carece de caridad hacia el prójimo, porque tiende a reducir a los otros a admiradores. No reconoce su dignidad propia, sino que los ve solo en función de la propia imagen. Números de audiencia y nada más.
Una forma derivada de la hipocresía es la duplicidad o la no sinceridad. Con la hipocresía se trata de mentir a Dios; con la duplicidad en el pensar y en el hablar se trata de mentir a los hombres. Duplicidad es decir una cosa y pensar otra; decir bien de una persona en su presencia y hablar mal de ella apenas se ha dado la espalda.
El juicio de Cristo sobre la hipocresía es como una espada en llamas: «Receperunt mercedem suam»: «recibieron su recompensa». Firmaron un recibo, no pueden esperar otra cosa. Una recompensa, además, ilusoria y contraproducente también en el plano humano, porque es muy cierto el dicho de que «la gloria huye de quien la persigue y persigue a quien la huye».
Está claro que nuestra victoria sobre la hipocresía no será nunca una victoria a primera vista. A menos de haber llegado a un nivel altísimo de perfección, no podemos evitar sentir instintivamente el deseo de que nos pongan bien, de quedar bien, de agradar a los demás. Nuestra arma es la rectificación de la intención. A la recta intención se llega mediante la rectificación constante, diaria, de nuestra intención. La intención de la voluntad, no el sentimiento natural, es lo que hace la diferencia a los ojos de Dios
Si la hipocresía consiste en mostrar también el bien que no se hace, un remedio eficaz para contrarrestar esta tendencia es ocultar incluso el bien que se hace. Privilegiar esos gestos ocultos que no serán estropeados por ninguna mirada terrena y conservarán todo su perfume para Dios. «A Dios —dice san Juan de la Cruz—, le agrada más una acción, por pequeña que sea, hecha a escondidas y sin el deseo de que sea conocida, que mil otras realizadas con el deseo de que sean vistas por los hombres». Y también: «Una acción hecha entera y puramente por Dios, con corazón puro, crea todo un reino para quien la hace» .
Jesús recomienda con insistencia este ejercicio: «Reza en lo secreto, ayuna en lo secreto, haz limosna en lo secreto y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará» (cf. Mt 6,4-18). Son delicadezas respecto de Dios que tonifican el alma. No se trata de hacer de esto una regla fija. Jesús dice también: «Brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos» (Mt 5,16). Se trata de distinguir cuándo es bueno que los demás vean y cuándo es mejor que no vean.
Lo peor que se puede hacer, al término de una descripción de la hipocresía, es utilizarla para juzgar a los otros, para denunciar la hipocresía que existe en torno a nosotros. Jesús aplica a esos precisamente el título de hipócritas: «¡Hipócrita, quita primero la viga de tu ojo y luego verás bien para quitar la paja del ojo de tu hermano!» (Mt 7,5). Aquí es realmente el caso de decir: «Quien de vosotros esté sin pecado que tire la primera piedra» (Jn 8,7). ¿Quién puede decir que está del todo exento de alguna forma de hipocresía? ¿No es un poco también él un sepulcro blanqueado, distinto dentro de lo que aparece en el exterior? Quizá sólo Jesús y la Virgen estuvieron libres, de manera estable y absoluta, de toda forma de hipocresía. El hecho consolador es que apenas uno dice: «He sido un hipócrita», su hipocresía es vencida.
«Si tu ojo es sencillo»
La Palabra de Dios no se limita a condenar el vicio de la hipocresía; nos impulsa también a cultivar la virtud opuesta que es la sencillez. «La lámpara del cuerpo es el ojo; por eso, si tu ojo es sencillo, todo tu cuerpo será luminoso» (Mt 6,22). La palabra «sencillez» puede tener —y también hoy lo tiene— el sentido negativo de candidez, ingenuidad, superficialidad e imprudencia. Jesús se preocupa de excluir este sentido; a la recomendación: «Sed sencillos como palomas», sigue la invitación a ser también «prudentes como serpientes» (Mt 10,16).
San Pablo retoma y aplica a la vida de la comunidad cristiana la enseñanza evangélica sobre la sencillez. En la carta a los Romanos escribe: «Quien da, que lo haga con sencillez» (Rom 12,8). Se refiere, en primer lugar, a aquellos que en la comunidad se dedican a obras de caridad, pero la recomendación se aplica a todos: no sólo a quien da de su dinero, sino también a quien da de su tiempo, de su trabajo. El sentido es no hacer pesar lo que se hace por los demás o en el propio oficio. Alessandro Manzoni, que en su novela «Los novios» encarnó tan bien el espíritu del Evangelio, tiene una escena delicadísima a este respecto. El buen sastre del pueblo «interrumpió su discurso, como sorprendido por un pensamiento. Se detuvo un momento; luego puso juntos un plato de viandas que había sobre la mesa, y le añadió un pan, puso el plato en una servilleta y tomada ésta para las cuatro puntas, dijo a su niña mayor: —Coge aquí—. Le dio en la otra mano una cantimplora de vino, y añadió: —Ve a casa de María la viuda; deja estas cosas, y dile que es para estar un poco más alegre con sus niños. Pero ve de buena forma; que no parezca que le das limosna» .
El apóstol Pablo habla de sencillez también en otro contexto que nos interesa especialmente porque afecta a la Pascua. Escribiendo a los Corintios dice:
«Barred la levadura vieja para ser una masa nueva, ya que sois panes ácimos. Porque ha sido inmolada nuestra víctima pascual: Cristo. Así, pues, celebremos la Pascua, no con levadura vieja (levadura de corrupción y de maldad), sino con los panes ácimos de la sinceridad y la verdad» (1 Cor 5,7-8).
La fiesta que el Apóstol invita a celebrar no es una fiesta cualquiera, sino la fiesta por excelencia, la única fiesta que el cristianismo conoce y celebra en los tres primeros siglos de su historia, es decir, la Pascua. La vigilia de la Pascua, el 13 de Nisán, el ritual judío ordenaba que la dueña de casa explorara toda la casa a la luz de la vela, rebuscando en cada esquina, para hacer desaparecer cualquier pequeño vestigio de pan fermentado y celebrar así, al día siguiente, la Pascua solo con pan ázimo. El fermento, en efecto, era para los hebreos sinónimo de corrupción y el pan ázimo, símbolo de pureza, novedad e integridad. En este sentido Jesús llama a la hipocresía fermento, «el fermento de los fariseos» (Lc 12,1).
San Pablo ve en la práctica ritual judía una grandiosa metáfora de la vida cristiana. Cristo fue inmolado; él es la verdadera Pascua de la que la antigua era una espera; es necesario, pues, explorar la casa interior, el corazón, despojarse de todo lo que es viejo y corrupto, para ser «una masa nueva»; hacer, también dentro de nosotros, la gran limpieza primaveral. La palabra griega heilikrineia que se traduce como «sinceridad» contiene la idea de esplendor solar (helios) y de prueba o juicio (krino) y significa, por eso, una transparencia solar, algo que ha sido probado a la luz y encontrado puro.
La virtud de la sencillez tiene el modelo más sublime que se pueda pensar: Dios mismo. San Agustín escribió: «Dios es trino, pero no es triple» . Él es la simplicidad misma. La Trinidad no destruye la simplicidad de Dios, porque la sencillez se refiere a la naturaleza y la naturaleza de Dios es una y simple. Santo Tomás recoge fielmente esta herencia, haciendo de la sencillez, el primero de los atributos de Dios .
La Biblia expresa esta misma verdad de manera concreta, por medio de imágenes: «Dios es luz y en él no hay tinieblas» (1 Jn 1,5). La ausencia de toda mezcla es también uno de los múltiples significados del título divino Qadosh, Santo. Pura plenitud, pura simplicidad. La gran mística santa Catalina de Génova designa este aspecto de la naturaleza divina, de la que estaba enamorada, con neto, un término que indica, a la vez, pureza e integridad, plenitud y homogeneidad absoluta. Dios es un «todo de una pieza». La simplicidad de Dios es «pura plenitud»; a él, dice la Escritura, «nada se le puede añadir ni quitar» (Sir 42,21). En cuanto es suma plenitud, nada se le puede añadir; en cuanto que es suma pureza, nada se le debe quitar. En nosotros las dos cosas nunca están unidas; la una contradice a la otra. Nuestra pureza se obtiene siempre quitando algo, purificándonos, «quitando el mal de nuestras acciones» (cf. Is 1,16).
Cualquier acción, aunque sea pequeña, si se realiza con intención pura y simple, nos hace ser «a imagen y semejanza de Dios». La intención pura y simple recoge las fuerzas dispersas del alma, prepara el espíritu y lo une a Dios. Es principio, fin y adorno de todas las virtudes. Tendiendo a Dios solo y juzgando las cosas en relación a él, la sencillez rechaza y vence la ficción, la hipocresía y cualquier duplicidad. Esta intención pura y recta es ese ojo simple del que habla Jesús en el Evangelio, que ilumina todo el cuerpo, es decir, toda la vida y los actos del hombre y los preserva inmunes del pecado.
La sencillez es una de las conquistas más arduas y más bellas del camino espiritual. La sencillez es propia de quien ha sido purificado por una verdadera penitencia, porque es fruto de un total desprendimiento de sí mismo y de un amor desinteresado hacia Cristo. Se alcanza poco a poco, sin desanimarse por las caídas, sino con firme determinación de buscar a Dios por él mismo y no por nosotros mismos.
Si puedo permitirme sugerir un propósito al final de esta meditación, hay que buscar en el salterio, o en la liturgia de las Horas, el salmo 139; recitarlo lenta y repetidamente, como si lo leyéramos por primera vez, más aún, como si lo estuviéramos componiendo nosotros mismos o fuéramos los primeros en pronunciarlo. Si la hipocresía y la doblez consisten en buscar la mirada de los hombres más que la de Dios, aquí encontramos el remedio más eficaz. Rezar este salmo es como someterse a una especie de radiografía, como exponerse a los rayos X. Uno se siente atravesado de un lado a otro por la mirada de Dios. Recuerdo siempre la impresión cuando lo recité por primera vez en el modo que he dicho. Comienza así:
«Señor, tú me sondeas y me conoces.
Me conoces cuando me siento o me levanto,
de lejos penetras mis pensamientos;
distingues mi camino y mi descanso,
todas mis sendas te son familiares.
No ha llegado la palabra a mi lengua,
y ya, Señor, te la sabes toda…
¿Adónde iré lejos de tu aliento,
adónde escaparé de tu mirada?
Si escalo el cielo, allí estás tú;
si me acuesto en el abismo, allí te encuentro;
si vuelo hasta el margen de la aurora,
si emigro hasta el confín del mar,
allí me alcanzará tu izquierda,
me agarrará tu derecha.
Si digo: «Que al menos la tiniebla me encubra,
que la luz se haga noche en torno a mí»,
ni la tiniebla es oscura para ti,
la noche es clara como el día,
la tiniebla es como luz para ti».
Lo maravilloso es que esta toma de conciencia de estar bajo la mirada de Dios no crea un sentimiento de vergüenza o de malestar, como quien se siente observado y descubierto en sus pensamientos más secretos; al contrario, da alegría porque se entiende que es la mirada de un padre que nos ama y nos quiere perfectos como él es perfecto. El salmista termina, de hecho, su oración con el grito exultante:
«Sondéame, oh Dios, y conoce mi corazón,
ponme a prueba y conoce mis sentimientos,
mira si mi camino se desvía,
guíame por el camino eterno».
Sí, mira, Señor, si seguimos un camino de mentira y guíanos, en esta Cuaresma, por la vía de la sencillez y de la transparencia. Amén.
© Traducido del original italiano por Pablo Cervera Barranco
1.Cf. B. PASCAL, Pensamientos, 147 Br.
2. LA ROCHEFOUCAULD, Máximas, 218.
3.Cf. STRACK-BILLERBECK, I, 718.
4. S. JUAN DE LA CRUZ, Máximas, 20 y 21.
5.ALESSANDRO MANZONI, I promessi sposi, cap. XXIV [trad. esp. Los novios (Rialp, Madrid 2001].
6. S. AGUSTÍN, De Trinitate, VI, 7.
7.S. TOMÁS DE AQUINO, S.Th., I,3,7
