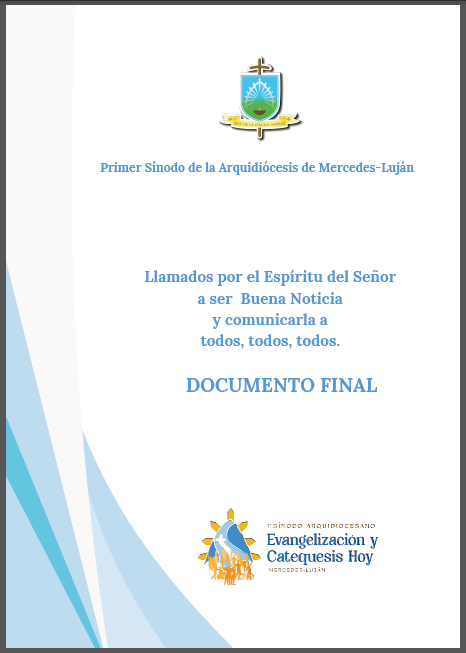Fuente: Grupo Comunicación Loyola
Hay relatos que no pertenecen a un momento ni a un lugar. Trascienden porque son como espejos: quien los mira no solo contempla lo que ocurrió, sino que se encuentra con preguntas sobre sí mismo. El viaje de los Magos de Oriente es uno de esos relatos.
En este relato todo tiene un significado profundo, empezando por los propios Magos. Representan a los extranjeros, los de fuera, los que no pertenecen a la tradición del pueblo judío, pero que son capaces de reconocer algo extraordinario en este nacimiento. Son figuras que rompen los márgenes culturales, que buscan más allá de lo que conocen. Y en su búsqueda, ofrecen algo más que regalos: ofrecen un gesto de reconocimiento y de adoración.
Sin embargo, lo que hace de este relato un misterio inagotable es la carga simbólica de los tres regalos que le presentan: oro, incienso y mirra. Cada uno de ellos tiene un peso, un significado que conecta con las preguntas esenciales de la propia existencia.
El oro es el más inmediato de los tres. Su brillo y su peso evocan riqueza, poder, gloria. En el mundo antiguo, el oro era reservado para lo sagrado: el arca de la alianza estaba recubierta de oro (Éxodo 25,10-11), al igual que el templo de Salomón (1 Reyes 6,20-22). El oro era el material que reflejaba lo eterno, lo incorruptible.
El oro no se entrega a un rey poderoso en su trono, sino a un niño en un pesebre. Este contraste redefine lo que entendemos por valor. Aquí, el oro no señala el poder como dominio, sino como servicio. Es una proclamación silenciosa de que lo sagrado no está donde lo esperamos, sino donde menos lo imaginamos.
Este regalo nos desafía directamente. En un mundo donde la riqueza parece ser la medida de todas las cosas, ¿qué estamos coronando con nuestras decisiones, con nuestra atención, con nuestras vidas? ¿Reconocemos como valioso aquello que lo es realmente, o nos dejamos llevar por lo que brilla superficialmente? El oro de los Magos nos invita a cuestionar nuestras prioridades, a preguntarnos qué merece nuestro homenaje más profundo.
El incienso, a diferencia del oro, pertenece al mundo de lo intangible. Su fragancia y su humo evanescente lo convierten en un símbolo de lo que no se ve, pero se percibe. En la tradición judía, el incienso era esencial en el culto a Dios. Su humo, que ascendía desde el altar, representaba las oraciones del pueblo que llegaban hasta el cielo (Éxodo 30,34-38).
Cuando los Magos presentan incienso al niño, están reconociendo en él la sacralidad en su encarnación: están señalando su inquebrantable naturaleza en Dios.
Hoy, este regalo plantea un desafío especial. Vivimos en un tiempo donde lo espiritual parece que debe quedar relegado a un segundo plano. Lo inmediato, lo concreto y lo utilitario ocupan el centro de nuestra atención. Pero el incienso nos recuerda que hay una dimensión de la vida que no se puede medir ni poseer. Es un símbolo de la búsqueda, del misterio, de esa conexión con ese Dios que a menudo olvidamos en medio de nuestras ocupaciones.
El incienso nos invita a detenernos, a respirar, a mirar más allá de lo visible. Nos desafía a recuperar el espacio para lo sagrado, para lo que no se puede controlar pero que da sentido.
La mirra es el regalo más inquietante. Asociada al embalsamamiento y a los ritos funerarios, parece un gesto extraño en un nacimiento. Sin embargo, este regalo tiene un significado profundo. Habla de la fragilidad, de la finitud, de la certeza de que toda vida está marcada por el límite.
En el Evangelio de Juan, la mirra reaparece al final de la vida de Jesús, cuando Nicodemo la lleva para ungir su cuerpo tras la crucifixión (Juan 19,39). Este eco conecta el principio y el final, la cuna y la cruz, la vida y la muerte. La mirra nos recuerda que lo frágil no es un defecto de la existencia, sino una verdad que le da profundidad.
En este mundo donde podemos sentir el dolor que produce el afán por la perfección y la eterna juventud, este regalo nos desafía a mirar nuestras propias heridas, nuestras sombras, nuestra propia finitud. Nos invita a aceptar la vida en su totalidad, no como una línea ascendente, sino como una trama que incluye pérdidas, caídas y reconciliaciones. ¿Cómo vivimos sabiendo que el tiempo es limitado? ¿Cómo encontramos sentido en lo que parece un obstáculo?
La mirra no es un símbolo de una derrota, sino de la transformación final que espera. Nos recuerda que en lo frágil también habita la posibilidad de algo más grande.
Oro, incienso y mirra son también tres preguntas. Nos interrogan sobre lo que valoramos, sobre lo que buscamos y sobre cómo nos enfrentamos a nuestra propia vulnerabilidad. En ellos, el relato de los Magos adquiere una profundidad que trasciende su contexto histórico.
El oro nos desafía a repensar nuestras prioridades. El incienso nos invita a recuperar la conexión con lo trascendente. La mirra nos llama a abrazar nuestra fragilidad como parte esencial de la vida. Estos tres regalos, juntos, trazan un mapa simbólico que sigue siendo válido hoy, milenios después de que los Magos emprendieran su viaje.
Quizá, como ellos, todos somos peregrinos en busca de algo que todavía no sabemos nombrar. Quizá, como ellos, necesitamos detenernos frente a estos regalos y dejar que nos hablen. Y en ese diálogo, podemos transformar la manera en que miramos nuestras vidas.
El relato de los Magos es un espejo. Y al mirarlo, tal vez podamos empezar a vernos con más claridad.