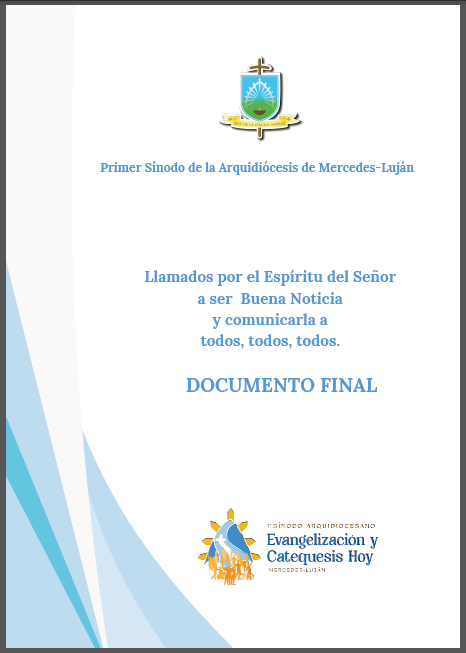Comentario del equipo «Dies Domini» sobre la fiesta de la Sagrada Familia.
Comentario del equipo «Dies Domini» sobre la fiesta de la Sagrada Familia.
La primera lectura está tomada de un libro sapiencial. El pasaje elegido para este Domingo habla de las actitudes que los hijos han de observar para con sus padres: es deber del hijo honrar a su padre y a su madre. El hijo que así obra, experimentará el favor divino, recibirá grandes recompensas.
En la segunda lectura San Pablo exhorta a los cristianos de Colosas a revestirse de entrañas de misericordia, es decir, a acoger y vivir la misma misericordia y caridad que viene de Dios. A este trabajo y esfuerzo antecede, sin embargo, un don: haber sido amados y elegidos por Dios y haber sido santificados por Él. Una vez concedido el don y la gracia, Dios espera de nuestra parte una respuesta afirmativa y una esforzada cooperación, para que el don y la gracia recibidas se expresen en una vida nueva así como en nuevas relaciones interpersonales que han de estar regidas por la bondad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, el saber soportarse unos a otros y perdonarse mutuamente cuando alguno tiene alguna queja contra el otro.
De este esfuerzo por revestirse de entrañas de misericordia derivan también el respeto que las esposas deben a sus maridos, así como el amor que los maridos deben tener a sus mujeres, amor que se expresa en un trato exento de dureza, digno, amable y respetuoso. En lo que toca a los hijos, se expresa en la obediencia que deben a sus padres. Los padres, por su parte, no han de maltratar a sus hijos.
En un hogar en el que Cristo está en medio, el amor es vínculo de perfección y causa de unidad, no hay dominadores ni dominados, no hay abusos e imposición de unos sobre otros, no hay actitudes de imposición y exigencias ser servidos, sino actitud de servicio, de donación, de generosidad, de entrega. Hay unidad de mente, de corazón y de acción en Cristo. La caridad tiene la primacía entre cada uno de los miembros de la familia, empezando por los esposos que deben ser una escuela viva de quienes los hijos han de aprender a vivir también ese mismo amor de Cristo. Ese amor se expresa en el respeto y servicio mutuo, en buscar siempre y en primer lugar el bien del otro antes que el propio, haciendo el esfuerzo de purificarse cada cual de todo egoísmo e individualismo corrosivo. En el esfuerzo personal por vivir la caridad de Cristo se va construyendo la verdadera y profunda comunión entre los esposos e hijos, comunión que trae la paz y la alegría a todos.
Esta unión en el amor se vivía ejemplarmente en la Sagrada Familia. El Evangelio de este Domingo nos presenta una escena de la vida de la Sagrada Familia, una Familia centrada en Dios, que vive ejemplarmente la Alianza, que expresa su amor y gratitud a Dios cumpliendo fielmente todo lo que Él había mandado a su pueblo, en este caso, la consagración del primogénito a Dios, su “rescate”: «Todo primogénito varón será consagrado al Señor», y para hacer la ofrenda que manda la Ley del Señor: «un par de tórtolas o dos pichones». La Sagrada Familia es una familia en la que Dios ocupa verdaderamente un lugar central. Para Santa María y San José esta opción de fe se concreta en el servicio al Hijo de Dios a ellos confiado, pero se expresa también en su amor recíproco, rico en ternura espiritual y fidelidad.
«María y José enseñan con su vida que el matrimonio es una alianza entre el hombre y la mujer, alianza que los compromete a la fidelidad recíproca, y que se apoya en la confianza común en Dios. Se trata de una alianza tan noble, profunda y definitiva, que constituye para los creyentes el sacramento del amor de Cristo y de la Iglesia. La fidelidad de los cónyuges es, a su vez, como una roca sólida en la que se apoya la confianza de los hijos. Cuando padres e hijos respiran juntos esa atmósfera de fe, tienen una energía que les permite afrontar incluso pruebas difíciles, como muestra la experiencia de la Sagrada Familia» (S.S. Juan Pablo II).
III. LUCES PARA LA VIDA CRISTIANA
Cuando aún se halla fuertemente grabada en las retinas de sus ojos la luz de Aquel que al nacer iluminó a la humanidad entera con el brillo intenso de su Gloria, la Iglesia invita a todos sus hijos e hijas a ampliar la mirada para dirigirla también a quienes lo acogen en el seno de una familia muy singular. Con ello nos recuerda que por su encarnación Dios no sólo ha asumido nuestra humanidad, sino que también —y por eso mismo— ha «“asumido” todo lo que es humano, en particular, la familia, como primera dimensión de su existencia en la tierra» (Redemptoris custos, 21).
Esta es la razón por la que «la Iglesia rodea de profunda veneración a esta Familia, proponiéndola como modelo para todas las familias. La Familia de Nazaret —inserta directamente en el misterio de la encarnación— constituye un misterio especial» (allí mismo). Por él comprendemos que la obra santificadora se iniciaba en medio de esta familia santificada por la presencia del Señor Jesús: ciertamente, «en esta grande obra de renovación de todas las cosas en Cristo, el matrimonio, purificado y renovado, se convierte en una realidad nueva, en un sacramento de la Nueva Alianza» (allí mismo).
Así, pues, Cristo, a la vez que es presentado al mundo entero en el seno de una familia humana, presenta Él mismo a esta Sagrada Familia como paradigma de toda familia cristiana, de modo que su luz se proyecte e ilumine a todos los que con sincero corazón quieren hacer de su unión conyugal un proyecto de vida común que lleve a la maduración y realización humana de cada uno de sus miembros mediante el “amor hermoso”, fomentado y vivido en su pequeña comunidad o iglesia doméstica (ver Catecismo de la Iglesia Católica, 1655-1657).
Por ello la Iglesia es profundamente consciente de que la tarea de promover, renovar y santificar en Cristo a las familias es una tarea urgente y muy necesaria, especialmente cuando ve que muchos de sus hijos e hijas, al dejarse envolver y fascinar por la actual “cultura de muerte”, vienen sufriendo un sistemático vaciamiento de su fe, así como un ataque continuo al fundamento de su vida moral. En este sentido podríamos decir que también hoy, en implacable aunque disimulada y sutil persecución, el Niño busca ser arrancado del corazón de las familias cristianas por hodiernos “emisarios de Herodes”.
En efecto, es muy triste y doloroso constatar cómo la institución familiar ha ido perdiendo mucho prestigio como consecuencia del hondo proceso de crisis ante el que tantos matrimonios cristianos han sucumbido. Pero, ¿qué otra cosa habría de esperarse cuando al dejar de lado a Cristo, aislando la fe de la vida cotidiana, han rechazado a Aquel que es lapiedra angular de todo edificio? Y es que el Señor Jesús, al ser el fundamento último de la Iglesia, lo es necesariamente de toda “iglesia doméstica” y de cada uno de los hombres y mujeres que han pisado, pisan o pisarán la faz de la tierra. La advertencia del Señor en este sentido ha sido y seguirá siendo siempre muy clara: «sin mí no pueden hacer nada» (Jn15,5), o como dice también el salmista con inspiradas palabras: «si el Señor no construye la casa, en vano se afanan los albañiles» (Sal 126,1).
El dolor y la tristeza aumentan cuando vemos que en el concepto de familia que tiene y propaga la moderna sociedad consumista, tanto el esposo como la esposa, o los hijos, nacidos o no, han dejado de ser sujetos de un amor único e irrevocable para convertirse en “objetos de consumo”, que, como cualquier otro producto, son susceptibles de ser “adquiridos” o “descartados” según el gusto, el capricho o el sentimiento de momento. La “cultura de lo descartable”, del “comprar, usar y botar”, ha hecho que el amor fiel que alguna vez se le prometió al esposo o a la esposa, ante el Señor y la comunidad entera, se pueda descartar con la misma facilidad con la que se deshecha un objeto que ya “no sirve más” a los propios intereses mezquinos y egoístas. Lo mismo, dicho sea de paso, se hace con un hijo concebido pero “no deseado”. ¡Tanta irreflexión e inmadurez vemos en la cultura moderna, a la hora de aproximarse a la verdad y dignidad del ser humano!
Con el avance de una sociedad que ha optado por darle la espalda a Dios, incluso los valores humanos más sagrados han terminado por convertirse en algo que depende del capricho de cada cual, una pieza más que puede ser reemplazada según las circunstancias del momento. Así pues, por el divorcio se llega a descartar el amor único y fiel que alguna vez se le prometió al cónyuge; por el aborto se llega a descartar una vida “entrometida” e “incómoda”; por el “sexo libre” —disfrazado convenientemente como “amor” cuando no es más que un egoísmo compartido entre dos— se desprecia al hombre o a la mujer como misterio profundo, como hijo o hija de Dios, como persona humana que merece nuestro respeto y profunda reverencia.
La tristeza y preocupación de la Iglesia es grande al ver cómo la vida de muchos de sus hijos viene siendo regida por las leyes de esta moderna sociedad de consumo (verEvangelium vitae, 23), y por ello, ante todo este desconcierto, no se cansa de invitar con maternal amor a los casados —y también a aquellos que en el futuro esperan unirse en santo matrimonio— a que dirijan su mirada a la Familia de Nazaret, para que hagan de esta Familia el modelo de su propia vida familiar.
La Iglesia está segura de que la familias cristianas, al contemplar y descubrir en la Sagrada Familia las características del auténtico amor, tal y como debe ser vivido entre los esposos y sus hijos, serán ellos mismos firmemente alentados y rectamente orientados a seguir ese específico sendero de santidad y de plena realización humana.
Preguntémonos ahora: ¿Cuáles son algunas de esas orientaciones que la paradigmática familia de Nazaret brinda a las familias cristianas?
«Revestíos, pues, como elegidos de Dios, santos y amados». La voz del Apóstol les recuerda a los padres, aunque no sólo a ellos, sino también a todo otro miembro de la familia cristiana, que ante todo deben tener siempre una clara conciencia de su identidad y “estado de elección”: los esposos son hijos de Dios, por quienes el Señor Jesús ha dado su sangre. Por ello, su primera y principal tarea es la de reconocer su dignidad y la de trabajar por ser santos, procurando vivir en amorosa obediencia a Dios y a sus planes de amor. Como amados de Dios, los esposos han sido elegidos por Dios para cumplir una fundamental misión de paternidad o maternidad, misión que sólo podrán realizar si trabajan por hacer de su matrimonio un ámbito de amor y comunión que se nutre del amor de Dios. En efecto, la familia cristiana se construye y edifica sobre el amor de los esposos, amor que viene de Dios y que se vive «como Cristo nos ha enseñado» (Jn 15,12), por el que «se entregan y se reciben recíprocamente en la unidad de “una sola carne”» (S.S. Juan Pablo II,Carta a las familias, 11). Este amor, que hace que el hombre «se realice mediante la entrega sincera de sí mismo», significa «dar y recibir lo que no se puede comprar ni vender, sino sólo regalar libre y recíprocamente», y ese amor, que realiza la entrega de la persona «exige, por su naturaleza, que sea duradera e irrevocable» (allí mismo).
La fidelidad de los padres a su identidad y vocación fundamental como hijos de Dios les permitirá, viviendo como discípulos de Cristo, revestirse de «entrañas de misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre, paciencia», haciendo del amor y de la caridad el vínculo de comunión de esta pequeña iglesia doméstica que ellos han formado. Por ello, cuando «la esencia y el cometido de la familia son definidos en última instancia por el amor» (Familiaris consortio, 17), el hogar cumple su función de ser la primera escuela de vida cristiana, «escuela del más rico humanismo» (GS 52) en donde los hijos aprenden a vivir el “amor hermoso” en la entrega de sí mismos y en la respetuosa acogida del otro.
Como colaboradores de Dios en su obra creadora (ver Evangelium vitae, 43), los padres han de recordar siempre con alegría y gratitud su específica vocación de servir a la vida —a todos y cada uno de los hijos— que brota del don de Dios, vida que es el fruto precioso de su unión en el amor. En este sentido, ser padre o madre implica ser portador de una hermosísima misión de la que el Señor les ha hecho partícipes: viviendo un amor maduro deberán estar abiertos a la bendición de la vida, han de cuidar y proteger a sus hijos porque son un don de Dios, y han de educarlos —¡con la palabra y el ejemplo!— en la auténtica libertad, aquella que se realiza en la entrega sincera de sí. De este modo cumplen fielmente su misión, cuando buscan cultivar en sus hijos «el respeto del otro, el sentido de la justicia, la acogida cordial, el diálogo, el servicio generoso, la solidaridad y los demás valores que ayudan a vivir la vida como un don» (Evangelium vitae, 92). Por último, tienen como deber más sagrado el fomentar en sus hijos la obediencia de la fe prestada a Dios, por la que los guían y orientan en el camino de su propia realización, según la propia vocación y misión con la que Dios los bendice.
También han de recordar vivamente que por el ejercicio constante de su fe, están llamados a colaborar primera y principalmente con la gracia del Señor en la tarea de traer a sus hogares la presencia del Emmanuel: como María, acogiendo, concibiendo y dando a luz la Palabra, y como José, protegiendo diligentemente al Niño de la persecución que sufre en el mundo por los modernos “Herodes”. En este sentido, toda familia cristiana «recibe la misión de custodiar, revelar y comunicar el amor, como reflejo vivo y participación real del amor de Dios por la humanidad y del amor de Cristo Señor por la Iglesia su esposa» (Familiaris consortio, 17).
Tras las huellas de María y José, los hogares cristianos están llamados a convertir su vocación al amor doméstico —con la oblación sobrehumana de sí, de su corazón y de toda capacidad—, en el amor puesto al servicio del Mesías, que crece en su casa. De ese modo, al esforzarse los padres en ser para sus hijos un vivo ejemplo y testimonio de amor y caridad cristiana, los hijos estarán en condiciones de vivir, a su vez, en amorosa y respetuosa actitud para con sus padres y con todos sus semejantes.