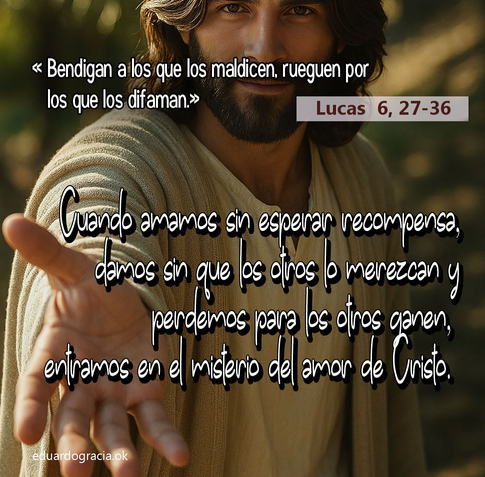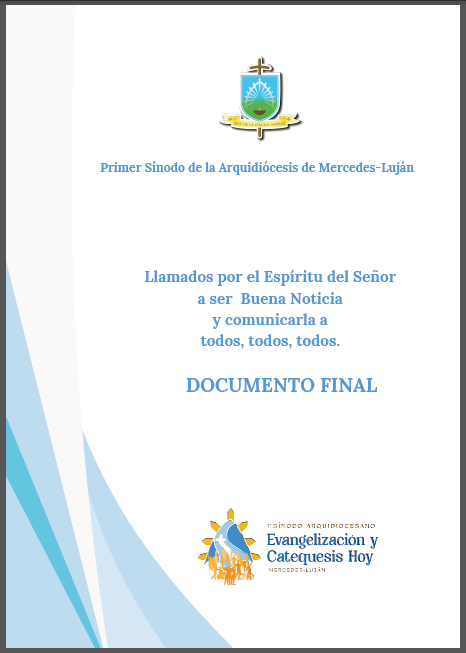Jesús no nos pide simplemente ser mejores, sino abrirnos a Dios y cambiar la mediocridad de nuestro egoísmo por la grandeza de la generosidad. El discípulo de Jesús se reconoce por el amor, un amor que no es solo sentimiento, sino actitud nacida de la certeza de que Dios es Padre. Amar es reconocerse hijo, y reconocer en el otro a un hermano. El verdadero premio no está en la retribución humana, sino en la experiencia de saberse hijo amado del Padre.
Las relaciones con el prójimo se miran desde la misericordia, nunca desde la condena. El discípulo no es juez, sino testigo de bondad y compasión; su misión es reflejar el corazón del Padre, que goza en amar y en darse.
Solo cuando amamos sin esperar recompensa, cuando damos sin que el otro lo merezca, cuando perdemos para que el otro gane, entonces entramos en el misterio del amor de Cristo. Ese amor que parece locura a los ojos del mundo, pero que es la sabiduría y la verdad de Dios, capaz de transformar la historia.