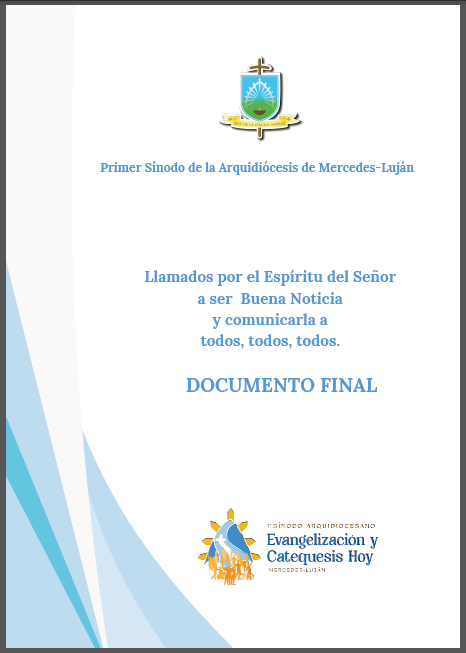Esta parábola no es solo una enseñanza moral. Es una revelación: el rostro de Dios se ha hecho cercano. Dios mismo es el Buen Samaritano. Se ha detenido junto a nuestra humanidad herida, nos ha levantado del polvo, ha vendado nuestras heridas y ha pagado, con su propia vida, la cuenta que nosotros no podíamos saldar.
Jesús no nos invita a preguntarnos quién es el prójimo, sino a hacernos prójimos. A dejar de mirarnos a nosotros mismos para mirar con los ojos de Dios. Ser prójimo no es una casualidad, es una decisión. Es elegir un modo de estar en el mundo: con los ojos abiertos para ver el dolor, el corazón disponible para dejarnos conmover, y las manos dispuestas a sanar y acompañar.
Una Iglesia fiel al Evangelio no puede vivir encerrada ni replegada sobre sí misma. Está llamada a ser posada para los heridos del camino, lugar de sanación, espacio de ternura, taller de esperanza. Está llamada a gastarse y desgastarse en el servicio, a derramar el vino de la alegría y el aceite del consuelo sobre las heridas concretas de las personas y del mundo.