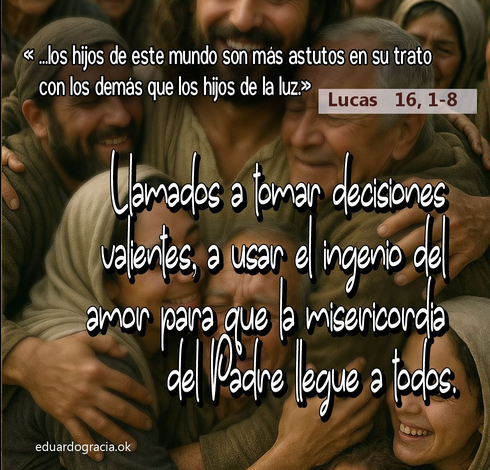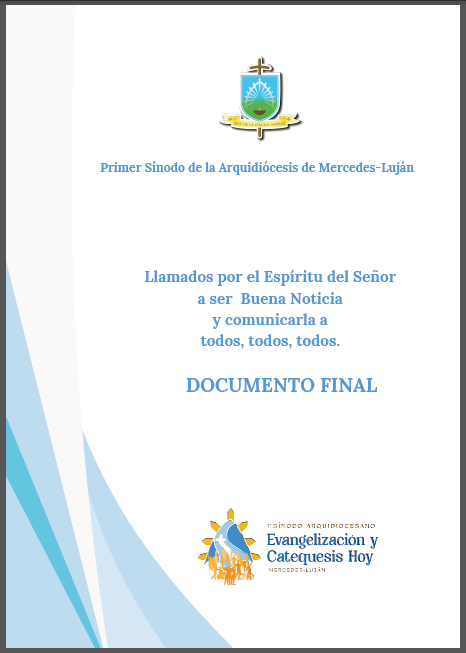El amor de Dios es pura gracia. Él nos ha llenado de su Vida y nos ha dado su Espíritu para administrar sus bienes con generosidad y entrega. Por eso, no podemos mirar la realidad desde el miedo o el egoísmo, sino con los ojos abiertos del que confía en la promesa.
El Reino no se construye con tibieza ni con cálculo, sino con la audacia de los que se dejan mover por el Espíritu. Hoy, como el mayordomo del Evangelio, somos llamados a tomar decisiones valientes, a usar el ingenio del amor para que la misericordia del Padre llegue a todos: a los que se sienten lejos, a los que sufren, a los que la injusticia ha dejado sin esperanza.
Solo una Iglesia creativa en la caridad y audaz en la misión podrá ser signo profético del Dios que no se cansa de perdonar y que confía, una vez más, en nuestras manos frágiles para hacer llegar su Reino.