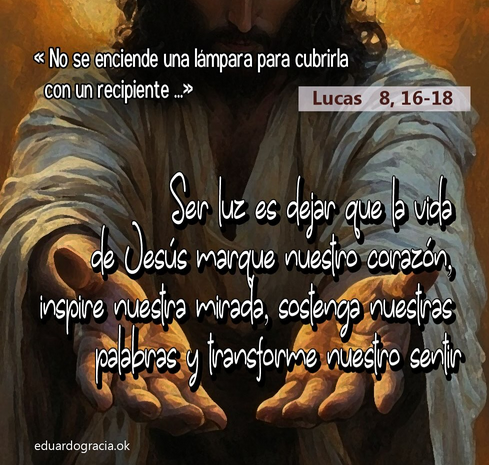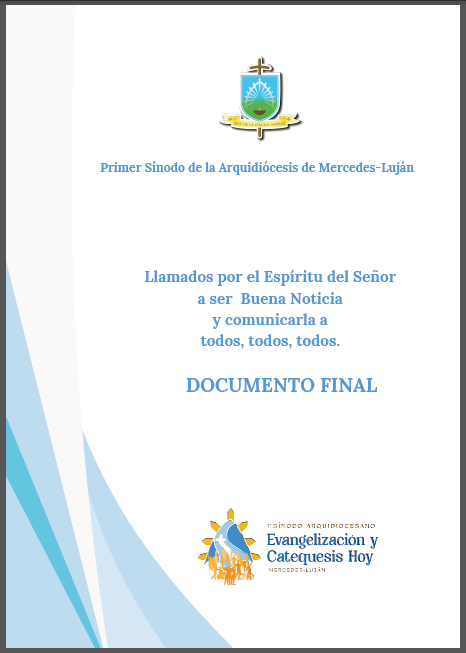No estamos llamados a mirarnos a nosotros mismos, sino a crecer pensando en los demás. La verdadera responsabilidad de la Iglesia es que, a través de sus buenas obras, el mundo descubra el rostro del Dios de Jesús: amor, justicia, libertad y vida. Dios no depende de nosotros para ser Dios, pero sí cuenta con nuestra vida para hacerse conocido y acogido. Y esto no se hace con imposiciones ni con gritos, sino con la sencillez de una lámpara puesta en el candelero, que sin ruido ilumina a todos los que habitan la casa.
El discípulo de Jesús está llamado a ser luz en un mundo herido por el odio y la violencia, oscurecido por la injusticia, la ambición y la sed de poder. Ser luz es dejar que la vida de Jesús marque nuestro corazón, inspire nuestra mirada, sostenga nuestras palabras y transforme nuestro sentir. Es encarnar a Cristo allí donde vivimos, trabajamos, soñamos, reímos y lloramos.