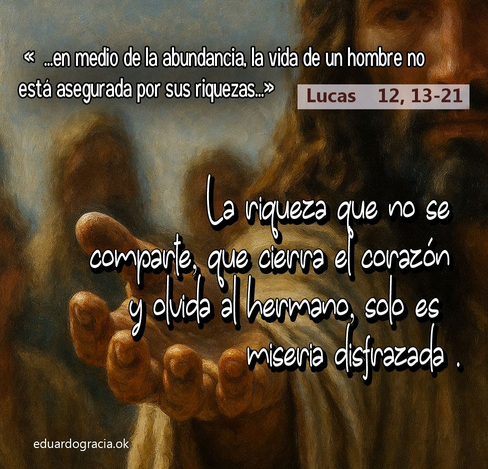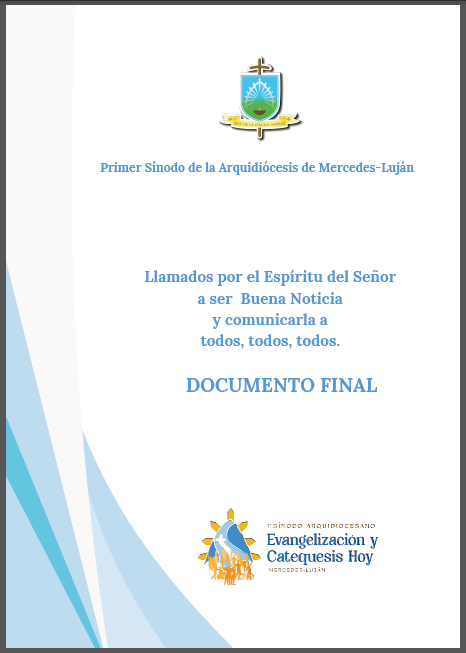Jesús no condena el bienestar, pero no hay verdadera riqueza si perdemos la libertad, la compasión, la justicia, la apertura al otro y la confianza en Dios. La riqueza que no se comparte, que encierra el corazón, que excluye y acumula mientras otros no tienen lo necesario, es miseria disfrazada.
La sed de poseer es un mal profundo del corazón humano. La codicia, el deseo de dominar, de sobresalir, de tener siempre más, son como drogas socialmente aceptadas. Se llenan las casas, pero se vacían las almas. Se multiplican las cuentas bancarias, pero se apagan los vínculos. Se agranda el ego, pero se achica el corazón.
Jesús nos llama a dejar atrás el espejismo de las cosas y abrazar una riqueza que no se corrompe: la del corazón abierto, la del pan compartido, la de quien pone a Dios en el centro y hace del hermano su tesoro.
Ser ricos ante Dios no es tener mucho, es dejarnos llenar por Él. Es permitir que su amor nos libere de la idolatría de las cosas y nos devuelva la alegría de vivir con los brazos abiertos y el corazón encendido.