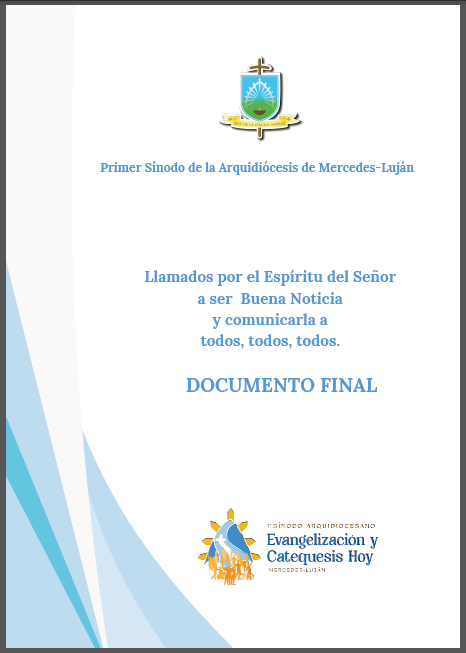Roberto Pasolini, OFM Cap.
Predicador de la Casa Pontificia
1º Predicación de Adviento, 5/12/2025
(Texto traducido al español con Copilot, originalmente en italiano. En este enlace encontrarás el original para poder contrastarlo con éste ante alguna duda).
Este año las meditaciones de Adviento nos introducen en un tiempo singular: mientras entramos en el nuevo año litúrgico, nos acercamos también a la conclusión del Jubileo ordinario que nos ha puesto nuevamente en camino como peregrinos de la Esperanza. El 6 de enero, solemnidad de la Epifanía, el papa León cerrará la Puerta Santa abierta por el papa Francisco, signo del paso de un testigo que también cada bautizado ha podido experimentar este año, acogiendo la propuesta de renovar su propia vida bautismal.
El Adviento es el tiempo en que la Iglesia reaviva la esperanza, contemplando no solo la primera venida del Señor, sino sobre todo su retorno al final de los tiempos. Las antiguas ábsides representaban al Cristo Veniente, con la mano derecha alzada en bendición y el Evangelio en la izquierda: un poderoso recordatorio visual de la certeza de su promesa y del valor de nuestra espera.
Este tiempo litúrgico quiere recordarnos que no somos caminantes extraviados, sino peregrinos hacia una patria. La invocación «Marana-tha» —«Ven, Señor»— es el canto confiado que acompaña nuestros pasos. Sin embargo, como recuerda el apóstol Pedro, esta esperanza no nos convierte en espectadores pasivos: estamos llamados a esperar y al mismo tiempo a apresurar la venida del Señor con una vigilancia serena y activa.
Darse cuenta de la gracia
Antes de llevarnos a contemplar el misterio de la Encarnación, la liturgia de Adviento nos hace siempre confrontar los discursos escatológicos de Jesús, en los cuales el mismo Maestro ha anunciado su Parusía, el día glorioso de su venida al final de los tiempos. En realidad, solo el evangelista Mateo utiliza este término griego (parousía), que encierra un doble significado: “presencia” y “venida”, semejante a la visita de un soberano que se hace presente en una provincia remota de su reino.
Mateo lo menciona cuatro veces, todas en el capítulo 24, donde condensa las enseñanzas de Jesús sobre las cosas futuras o “últimas” (ta eschata), en las que se nos ofrecen indicaciones importantes para caminar con confianza y sin angustia hacia el encuentro definitivo con Dios. El discurso se abre con el anuncio de la ruina del Templo y continúa describiendo un tiempo marcado por guerras, hambrunas y conmociones que, sin embargo, no coinciden todavía con el fin. En medio de este escenario difícil, surgirán falsos cristos y falsos profetas capaces de confundir a muchos, mientras la iniquidad enfriará el amor. Será precisamente entonces cuando los discípulos serán llamados a dar testimonio, acogiendo con mansedumbre las tribulaciones a causa del Evangelio: solo así su palabra podrá llegar a todas las naciones. Después de una gran tribulación, signos cósmicos anunciarán la venida del Hijo del hombre, que reunirá a sus elegidos. Como el término de ese día permanece desconocido, la única actitud posible es velar, como siervos fieles que esperan el regreso de su señor sin dejarse sorprender por el sueño o el engaño.
Hacia el final del discurso, Jesús establece una comparación entre la espera de su venida y los días de Noé, cuando la tierra entera vivió la experiencia del diluvio universal:
“Como fueron los días de Noé, así será la venida del Hijo del hombre. Pues como en los días que precedieron al diluvio comían y bebían, se casaban y se daban en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no se dieron cuenta de nada hasta que vino el diluvio y los arrastró a todos: así será también la venida del Hijo del hombre” (Mateo 24,37-39).
El escenario en que maduró el diluvio estaba marcado por acciones ordinarias, semejantes a las que también nosotros realizamos cada día: comer y beber, tomar decisiones de vida y llevarlas adelante. Sin embargo, mientras todos cumplían estas actividades normales, un solo hombre —Noé— había invertido su tiempo construyendo un instrumento de salvación destinado a acoger a su familia y a todos los animales que luego se salvarían de las aguas inminentes. ¿Y los demás seres humanos? No se dieron cuenta de nada, dice Jesús.
¿Qué significa este recordatorio? ¿De qué manera puede ser también una advertencia para nosotros? ¿De qué es necesario darnos cuenta, sin distraernos de las cuestiones que cada día estamos llamados a afrontar?
La respuesta podría ir en muchas direcciones. Debemos darnos cuenta de que el tiempo en que estamos llamados a ser testigos de Cristo está caracterizado por desafíos nuevos y complejos: la Iglesia está llamada a permanecer sacramento de salvación en un cambio de época que, como recuerdan teólogos y sociólogos, ha transformado profundamente el modo de creer y de pertenecer. La paz sigue siendo un espejismo en muchas regiones mientras injusticias antiguas y memorias heridas no encuentran sanación, mientras que en la cultura occidental se debilita el sentido de la trascendencia, aplastado por el ídolo de la eficiencia, de la riqueza y de la técnica. El advenimiento de las inteligencias artificiales amplifica la tentación de un humano sin límites y sin trascendencia.
Pero darse cuenta de todo esto no basta para convertir el corazón. Es necesario reconocer algo más importante y decisivo: la dirección en la que el Reino de Dios continúa moviéndose dentro de la historia. Esta es la mirada que podemos recuperar recurriendo a la capacidad profética recibida en el bautismo. Jesús, en varias ocasiones, reprochaba a las personas de su tiempo precisamente por la incapacidad de captar la acción de Dios en la historia: “¡Hipócritas! Sabéis interpretar el aspecto de la tierra y del cielo; ¿cómo es que este tiempo no sabéis interpretarlo?” (Lucas 12,59).
¿De qué debe darse cuenta nuestra generación —como todas— alzando los ojos al cielo y contemplando el misterio de Dios ya revelado en Cristo? La respuesta, en realidad, la conocemos bien y en los días de Navidad la liturgia nos la recuerda puntualmente:
“Ha aparecido la gracia de Dios, que trae salvación a todos los hombres y nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y a vivir en este mundo con sobriedad, con justicia y con piedad, en la espera de la bienaventurada esperanza y de la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y salvador Jesucristo” (Tito 2,11-13).
Esto es de lo que debemos darnos cada vez más cuenta: de la gracia de Dios, ese don de salvación universal que la Iglesia humildemente celebra y ofrece, para que la vida humana sea levantada del peso del pecado y liberada del miedo a la muerte. De esta gracia, nosotros ministros de la Iglesia hablamos y vivimos cada día. Sin embargo, debemos reconocer que los gestos de fe a los que estamos acostumbrados, a los que buscamos permanecer fieles, no producen solo el efecto de alimentar nuestra relación con Dios. Con el tiempo, nuestro corazón corre el riesgo de perder impulso y vigor, hasta extraviar el asombro por la gracia de Dios que estamos llamados a saborear y a testimoniar. Este es el riesgo de la fe: volverse tan familiar con Dios que lo damos por descontado, olvidando que, desde los días de Noé, él “en su magnanimidad (makrothymia) tenía paciencia” con nosotros y con todos.
Esto es lo que cada generación debe reconocer, evaluando con atención el tiempo maravilloso y dramático en que la vida siempre se desarrolla: el misterio de un Dios que, recurriendo a su infinito amor, continúa permaneciendo delante de su creación con confianza inquebrantable, en la espera de que los días mejores puedan —y deban— aún llegar.
Eliminar el mal
Para reencontrar el rostro de un Dios que acompaña con paciencia a su creación herida, el relato del diluvio universal (Génesis 6–9) sigue siendo una fuente inagotable de luz y revelación.
El Señor vio que la maldad de los hombres era grande en la tierra y que todo intento de su corazón no era otra cosa que mal, siempre (Génesis 6,5).
La historia comienza con un Dios ya desilusionado: el ser humano, esa criatura que unía en sí los rasgos de la tierra y del cielo, no ha logrado hacer convivir los elementos con los que fue plasmado. Conserva alguna semejanza exterior con su Creador, pero su obrar ya no refleja la capacidad de amar. Una palabra de mentira ha encontrado espacio en su corazón, y ahora la vida del hombre no genera más que mal.
Es un análisis que, a primera vista, parece muy tajante y quizá demasiado pesimista. Sin embargo, es útil, porque equilibra la manera a menudo ingenua con la que nosotros, modernos, miramos el misterio del mal. Mientras nos ilusionamos con poder superarlo simplemente perfeccionándonos o evolucionando, deberíamos recordar que nuestra humanidad no solo necesita realizarse, sino también —y sobre todo— ser salvada. El mal no debe simplemente ser perdonado: debe ser borrado, para que la vida pueda finalmente florecer en su verdad y en su belleza.
El Señor dijo: “Borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado y, con el hombre, también al ganado, a los reptiles y a las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho” (Génesis 6,7).
En el propósito de borrar al hombre de la faz de la tierra no debemos ver el inicio de un proyecto destructivo por parte de Dios, sino más bien la urgencia de jugarse hasta el final, con tal de no renunciar al designio de amor que había dado origen a la creación. Dios decide “poner todo a cero” precisamente porque no se resigna ante la evidencia del mal. De hecho, si hubiera querido realmente destruir lo que había hecho y comenzar de nuevo, podría haberlo hecho libremente, sin sentir siquiera la necesidad de compartir sus intenciones con alguien.
Al explicitar el propósito de borrado, Dios declara el intento de volver a plasmar ese mundo salido de la fantasía de su corazón y del ingenio de sus manos. La misma pasión audaz y obstinada animará el corazón del Señor Jesús, cuando llorará ante Jerusalén antes de su pasión (cf. Lucas 19,41-44), o cuando intentará hasta el final impedir que Judas caiga en la tentación mortal de la traición: “¡Mejor le sería a ese hombre no haber nacido!” (Marcos 14,21).
En la lógica de la cancel culture en la que estamos inmersos, para nosotros borrar corre el riesgo de convertirse solo en el gesto con el que eliminamos todo lo que no se alinea inmediatamente con nuestros deseos o nuestra sensibilidad. Sin embargo, borrar no significa solo esto, ni puede reducirse al intento de liberarse de lo que del otro nos resulta fatigoso.
Cada día borramos muchas cosas, sin sentirnos culpables y sin cometer ningún mal. Borramos mensajes, archivos inútiles, errores en un documento, manchas, huellas, deudas. Muchos de estos gestos, de hecho, son necesarios para que nuestras relaciones maduren y para hacer el mundo habitable. No en vano, los profetas usarán precisamente este verbo no para amenazar, sino para consolar a Israel, recordándole la misericordia infinita de Dios:
El Señor eliminará (literalmente: borrará) la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros, la ignominia de su pueblo desaparecerá de toda la tierra, porque el Señor lo ha dicho (Isaías 25,8).
Yo, yo borro tus delitos por amor a mí mismo, y no recuerdo más tus pecados (Isaías 43,25).
He disipado (literalmente: borrado) como nube tus iniquidades y tus pecados como una neblina. Vuelve a mí, porque yo te he redimido (Isaías 44,22).
El verbo borrar expresa bien también lo que el hombre, consciente de su fragilidad, pide a Dios que haga sobre la carne herida de su humanidad, cuando se reconoce necesitado de ser nuevamente sanado y fortalecido:
Ten piedad de mí, oh Dios, en tu amor; en tu gran misericordia borra mi iniquidad. Aparta tu mirada de mis pecados, borra todas mis culpas (Salmo 51,3.11).
Cada vez que el Señor se asoma desde su cielo para escrutar a los habitantes del mundo, deberíamos pensar que lo hace con la esperanza de encontrar un buen motivo para seguir sosteniendo el designio de su creación. Así lo dice un verso de un salmo: “El Señor desde el cielo se inclina sobre los hijos de los hombres para ver si hay un hombre sabio, uno que busque a Dios” (Salmo 14,2). Y, de hecho, precisamente un hombre se muestra capaz de levantar los ojos hacia lo alto, aunque las circunstancias no parezcan muy favorables: Noé, de quien se anota un detalle interesante:
Pero Noé halló gracia a los ojos del Señor (Génesis 6,8).
Aunque la maldad en la tierra era grande, descubrimos que alguien no había dejado de buscar el rostro de Dios y de interrogarse sobre su voluntad. Alguien se había dado cuenta de que la humanidad vivía bajo un cielo paciente. Noé se había dado cuenta de la gracia de Dios. Finalmente, el Altísimo encuentra a una persona a quien confiar su proyecto: borrar todo y recomenzar, sin recrear sin embargo las condiciones fundamentales de un proyecto que sigue siendo válido y posible. El intento es muy audaz, porque se trata de realizar un borrado sin ceder al atractivo de recomenzar totalmente desde cero. Pero ¿cómo se podrá borrar una realidad sin anularla ni alterarla?
La historia es conocida: Dios pide a Noé que construya un arca y le indica con precisión las medidas que deberá tener. Los estudiosos reconocen que estas indicaciones remiten a las proporciones del templo de Jerusalén. No es casualidad. Estos relatos fueron compuestos durante el exilio en Babilonia, cuando Israel estaba lejos de Jerusalén y sin el lugar donde poder encontrarse con su Dios. Así, el arca se convierte en símbolo de aquel templo perdido y del deseo de reconstruirlo.
Pero el mensaje es aún más profundo y actual: el texto del diluvio nos dice que, para borrar realmente el mal de la faz de la tierra, no basta con cambiar las estructuras humanas. Es necesario reconstruir el “templo del Señor”, es decir, restablecer la correcta imagen de Dios en el corazón del hombre y sobre la faz de la tierra. Solo cuando el hombre vuelve a vivir ante el verdadero rostro de Dios, la historia puede realmente cambiar.
Por eso el arca no es solo una barca: es la esperanza permanente de cada generación. Mientras buscamos soluciones partiendo siempre de la tierra, el relato del diluvio nos recuerda que la vida florece solo cuando reconstruimos el cielo, en la medida en que volvemos a poner a Dios en el centro. No sorprende entonces la dureza de Jesús cuando, entrando en el templo, lo encuentra transformado en un mercado: sin una verdadera imagen de Dios, también la religión se degrada.
El diluvio, por tanto, no es simple destrucción, sino un paso de re-creación a través de un momento de de-creación. Las aguas vuelven a mezclarse como al inicio, no para aniquilar el mundo, sino para reabrir a la humanidad la posibilidad de comprender más profundamente el designio de vida querido por Dios. Es un cambio provisional de las reglas del juego, para salvar el mismo juego que Dios había inaugurado con confianza.
Así fue borrado todo ser que estaba sobre la tierra: desde los hombres hasta los animales domésticos, los reptiles y las aves del cielo; fueron borrados de la tierra y solo quedó Noé y quienes estaban con él en el arca. Las aguas fueron impetuosas sobre la tierra ciento cincuenta días (Génesis 7,23-24).
Todo es arrasado y borrado. Sucede en la naturaleza, cuando un cataclismo imprevisto cambia para siempre el rostro de un territorio. Sucede también en nuestra vida, cuando un imprevisto, una enfermedad o un duelo trastornan sin aviso la forma de nuestros días. ¿Y si los momentos de fuerte desestabilización, cuando todos los equilibrios se sacuden y parecen derrumbarse, fueran en realidad parte de un proceso de transformación más grande? Después de la inundación, el texto bíblico no describe un simple retorno a la normalidad: el lento descenso de las aguas ocurre en respuesta a un gesto preciso y decisivo, que se convierte en el verdadero centro del relato.
Dios se acordó de Noé, de todas las fieras y de todos los animales domésticos que estaban con él en el arca. Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y las aguas se abatieron (Génesis 8,1).
Finalmente los presagios se iluminan y las sospechas se disipan: Dios no se ha olvidado de la humanidad, más bien ha querido recordar que en ella permanece una capacidad de corresponder a su voz. Así, después de haber sepultado todo bajo las aguas, el Señor ahora se pone a secar todo, para que la vida pueda recomenzar pronto. No era un proyecto de muerte, entonces, el diluvio, sino una paradójica renovación de vida. Cuando las aguas finalmente se calman y se abaten, Noé recibe la orden de salir del arca junto con su esposa, sus hijos, las esposas de sus hijos y todos los animales.
Después de haber intentado “borrar” el mundo —sin lograrlo del todo— el Señor parece haberse aclarado las ideas sobre lo que puede esperar del hombre y sobre cuánto él mismo está dispuesto a poner en la mesa de la alianza con él.
Este es el signo de la alianza que pongo entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros, para todas las generaciones futuras. Pongo mi arco en las nubes, para que sea el signo de la alianza entre mí y la tierra. Cuando acumule las nubes sobre la tierra y aparezca el arco en las nubes, recordaré mi alianza que está entre mí y vosotros y todo ser que vive en toda carne, y no habrá más aguas de diluvio para destruir toda carne. El arco estará en las nubes, y yo lo miraré para recordar la alianza eterna entre Dios y todo ser que vive en toda carne que está sobre la tierra (Génesis 9,12-16).
El signo que Dios pone entre el cielo y la tierra, normalmente entendido como un “arco iris”, en realidad es el instrumento de guerra utilizado por un arquero (en hebreo qeshet). Si esta etimología quita un poco de poesía a ese juego de colores que nos encanta después de una tormenta, añade sin embargo matices que nos ayudan a comprender mejor lo que sucedió durante el diluvio. No tanto en la tierra, sino en el fondo del corazón de Dios.
Al término del intento de inundar el mundo entero, el Señor deposita ante el hombre las armas y pronuncia una solemne declaración de no violencia. Puede parecer una metáfora audaz, casi inapropiada para hablar de Dios y del modo en que su gracia se manifiesta. Y, sin embargo, la humanidad, después de milenios de historia y de evolución, está aún muy lejos de saber imitarla. Cuán distantes estamos de saber deponer los fusiles y colgar en la pared los arcos de guerra. La tierra sigue siendo desgarrada por conflictos atroces e interminables, que no conceden tregua a tantas personas débiles e indefensas.
Vale entonces la pena preguntarse: ¿qué nos tranquiliza de verdad? ¿Un mensaje de amor —hermoso, sí, pero a veces un poco abstracto— o la decisión concreta de quien, aun teniendo el poder de herirnos, elige libremente no hacerlo? Si dejamos de lado una idea ingenua y romántica de las relaciones, debemos reconocer que la imagen de un arco colgado en las nubes puede ser una manifestación altísima de amor, quizá la más cierta y tranquilizadora.
Un guerrero que ha apaciguado su cólera representa mejor que cualquier otra idealización el tipo de aliado que quisiéramos tener a nuestro lado: alguien que, aun pudiendo ensañarse contra nosotros, elige no hacerlo, porque ha comprendido que solo acogiéndonos tal como somos, nuestra alianza podrá ser duradera, verdadera y libre.
Dedicarse a la salvación
El diluvio ha terminado y muchas cosas se han borrado en la tierra, sobre todo cierta imagen de Dios. Con tal de seguir creyendo en nosotros, el Señor se encolerizó, hizo descender las aguas desde su cielo, sumergió toda la tierra, no sin antes haber “salvado” un resto desde el cual poder retomar el hilo de una generación humana más auténtica y fecunda. Luego dejó las armas, declaró su paz y permaneció con las manos desnudas ante su obra, para recuperar el derecho y la alegría de seguir plasmándola. Las únicas armas que quedan en la historia del mundo serán solo aquellas que el hombre elija construir y utilizar, cada vez que se sienta perseguido, discriminado y oprimido. Dios dejó las armas, y lo hizo para siempre, aceptando el riesgo de una creación ciertamente más libre, pero también más expuesta al mal y a la violencia.
En este gran acontecimiento del diluvio, los primeros cristianos vieron una prefiguración del misterio de Cristo y de su cruz, el signo definitivo de alianza puesto entre el cielo y la tierra, contemplando el cual cada ser humano puede reencontrar el valor inmenso de su existencia ante Dios.
Esta agua, como imagen del bautismo, ahora también os salva; no quita la suciedad del cuerpo, sino que es invocación de salvación dirigida a Dios desde una buena conciencia, en virtud de la resurrección de Jesucristo (1 Pedro 3,21).
Las aguas del diluvio han terminado, para siempre. Para nosotros los cristianos el agua es ya el símbolo de la extraordinaria posibilidad de acoger en nosotros la vida de Cristo, en cuyo nombre podemos ser nuevas criaturas mediante el bautismo. Esta nueva existencia, sin embargo, necesita ser acogida libremente y vivida con responsabilidad, vigilando nuestra adhesión personal al Evangelio. Por eso Jesús, en su discurso escatológico, después de citar los días de Noé, concluye con una última recomendación:
Velad, pues, porque no sabéis en qué día vendrá vuestro Señor. Entended esto: si el dueño de casa supiera a qué hora de la noche viene el ladrón, velaría y no dejaría que le forzaran la casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque a la hora que no imagináis, viene el Hijo del hombre (Mateo 24,42-44).
El tema de la ignorancia acerca del día y la hora del retorno glorioso del Hijo del hombre siempre ha suscitado interrogantes en la historia de la Iglesia. Las primeras comunidades vivían en la ferviente espera de un retorno inminente del Señor. Con el paso de los siglos, la Iglesia comprendió que este horizonte debía ampliarse, situarse en un tiempo más vasto y todavía hoy indescifrable. Después de dos mil años, nos encontramos casi en la situación opuesta: la espera se ha atenuado tanto que deja espacio, a veces, a una sutil resignación sobre su efectiva realización. Si al inicio abundaban entusiasmo e inquietud, hoy prevalece a menudo una vigilancia cansada, tentada por el desaliento.
Un antiguo y anónimo padre de la Iglesia, comentando el evangelio de Mateo, intentó reflexionar sobre por qué estamos llamados a vivir sin poder saber con precisión ni el día de nuestra muerte, ni el del retorno de Cristo:
¿Por qué la fecha de la muerte nos está oculta? Claramente esto se nos da, para que hagamos siempre el bien, dado que podemos esperar morir en cualquier momento. La fecha del segundo advenimiento de Cristo se ha sustraído al mundo por el mismo motivo, es decir, para que cada generación viva en la espera del retorno de Cristo [1].
De manera semejante se expresa también san Juan Crisóstomo:
Si la gente supiera cuándo morirá, se daría sin duda a hacer cosas para ese momento. […] Para que no se den a hacer solo para ese momento, no dice cuál es, ni el común, ni el de cada uno, porque quiere que lo esperen siempre, porque siempre se comprometan [2].
La tradición patrística es concorde: el tiempo en que vivimos debe usarse con sabiduría, para realizar el bien de manera estable —no ocasional— y para esperar sin vacilaciones la venida de nuestro Señor Jesucristo, permaneciendo fieles a la gracia de su Evangelio. La vigilancia a la que nos exhorta el tiempo de Adviento, entonces, es ante todo sobre nosotros mismos, como recomienda el apóstol Pablo a los ancianos de Éfeso: “Velad sobre vosotros mismos y sobre todo el rebaño, en medio del cual el Espíritu Santo os ha constituido como custodios para ser pastores de la Iglesia de Dios, que se ha adquirido con la sangre de su propio Hijo” (Hechos de los Apóstoles 20,28).
Quien, en el cuerpo de Cristo, desempeña un ministerio para los demás no debería nunca olvidar la invitación que el apóstol dirige a todos los “santos” de Filipos, junto con los obispos y diáconos: “Dedicaos a vuestra salvación con respeto y temor” (Filipenses 2,12). En un tiempo complejo y cargado de urgencias como el nuestro, debemos vigilar sobre dos grandes tentaciones que pueden afectar tanto a la Iglesia en la persona de sus ministros, como a cada bautizado: olvidar la necesidad de ser salvados y pensar en recuperar consensos cuidando la forma exterior de nuestra imagen y reduciendo la radicalidad del Evangelio.
Como en los días de Noé, la primera forma de salvación a la que debemos dedicarnos no consiste en realizar u organizar alguna actividad pastoral, sino en volver a la alegría —y también al esfuerzo— del seguimiento, sin domesticar la palabra de Cristo. Solo esta forma de vigilancia nos constituye centinelas que, en la noche del mundo, mantienen humildemente la confianza de que pronto pueda surgir la Estrella de la Mañana, esa estrella que no conoce ocaso, cuya luz es capaz de iluminar a todo hombre. Un santo monje del siglo pasado, Thomas Merton, expresó en pocas palabras este estado de vigilancia al que el Adviento nos conduce con fuerza y dulzura:
Exiliados, en el fondo de la soledad,
viviendo como quienes escuchan,
centinelas en las fronteras del mundo,
esperamos el retorno de Cristo.
[1] Anónimo, Obra incompleta sobre Mateo, homilía 51.
[2] Juan Crisóstomo, Homilías sobre el Evangelio de Mateo 77,2-3.
Oremos
Oh Dios, que para reunir a todos los pueblos en tu reino enviaste a tu Hijo en nuestra carne, concédenos un espíritu vigilante, para que, caminando por tus caminos de paz, podamos salir al encuentro del Señor cuando venga en la gloria. Él es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos.