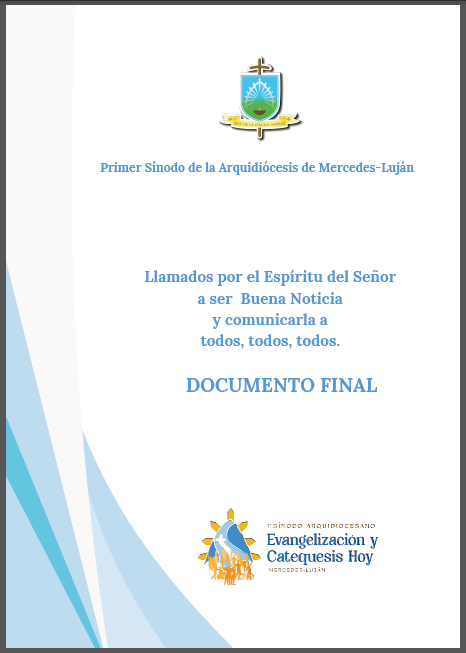Ayer 29 de noviembre, se cumplió un año más de la muerte del P. Osvaldo Catena.
Ayer 29 de noviembre, se cumplió un año más de la muerte del P. Osvaldo Catena.
Cuando fuera el 1º aniversario de su fallecimiento, la revista Didascalia de Rosario ofreció un homenaje y entre los que volcaron sus recuerdos se encuentra el P. Mamerto Menapace quien viviera con el P. Catena momentos imborrables.
Traemos aquí sus reflexiones para unirnos a ese merecido homenaje:
P. Osvaldo Catena: recuerdos
El año 1974 fue un año caliente. Pero tuvo un invierno frío. Y en el corazón de ese invierno cayó al Monasterio alguien que llegaría a convertirse en un querido amigo. Un hombre con una enorme calidez humana, y una igualmente grande hondura espiritual. Venía de mi provincia, Santa Fe, y acababa de pasar por la Abadía del Niño Dios. Precisamente de allí 1o habían guiado hasta nuestra comunidad de Los Toldos, en el centro oeste de la provincia de Buenos Aires.
Habíamos terminado la oración de la noche, que llamamos Completas. Ya me iba a descansar, cuando me avisaron que en la cocina estaba un sacerdote, llegado de improviso y que deseaba urgentemente encontrarme. Estábamos en un momento de nuestra Patria en que noticias como ésta eran, además de frecuentes, portadoras de compromisos muy concretos.
Fui a la cocina, donde estaba cenando el recién llegado. Creo que en ambos hubo un primer sentimiento de incertidumbre, por no llamarse turbación o desconfianza. Él se encontró con una persona de 32 años a quien acababan de elegir como prior de 1a comunidad. Y yo me encontré con un gigantón que más parecía un descargador portuario que un cura del tipo que yo esperaba. Nunca nos habíamos visto antes. Aunque por supuesto, yo había sentido hablar muchísimo del Padre Osvaldo Catena. Porque se trataba de él.
Donde no está la casualidad, suele estar la providencia. Llámenla ustedes como quieran. Pero el caso fue que poco antes ya había estado hablando con un gran cura amigo del norte, quien me comentaba sobre figuras sacerdotales que habían sido decisivas en su vida. Y justamente me había confiado que el Padre Catena era uno de esos sacerdotes que siempre le habían significado un apoyo en su vivencia sacerdotal. Era un cura en el gran sentido de la palabra. Y el mismo sacerdote me había asegurado que en los momentos difíciles de su propio ministerio, Catena había sido siempre alguien a quien poder recurrir, debido a su enorme disponibilidad sacerdotal y su gran calidez humana. Sabía ser hermano de los curas, y éstos lo tomaban naturalmente por padre.
Y ahora yo me encontraba con él de sopetón y frente a frente. Nos tuteamos de entrada. Pero por esa noche respetamos mutuamente el misterio que él traía y que yo intuía, sin necesidad de ser muy imaginativo para ello. Porque justamente unos días antes, en la prensa habían salido comentarios sobre situaciones difíciles que el Padre Catena habría tenido en Santa Fe debido a amenazas concretas contra su vida.
A la mañana siguiente tuvimos una larga charla. Creo que fuimos ambos muy sinceros. Él traía autorización de su obispo Mons. Zaspe, y mi comunidad sería informada oportunamente. Quedamos en que se acogería en el monasterio por un tiempo prolongado, pero que su presencia aquí debería ser reservada en el máximo de discreción. Desde ese momento se llamaría simplemente PADRE OSVALDO, evitando el apellido, para guardar el mayor silencio sobre su presencia. Viviría en una celda de la comunidad. Tendría que evitar el contacto con los huéspedes. En el comedor tendría un puesto fijo entre los monjes. Y para pasear, fijamos una zona interna de nuestro parque a la que normalmente no tiene acceso la gente que viene de afuera, y que llamamos clausura. Sobre todo habría que ser muy cuidadosos con extraños que preguntaran por él, o que pretendieran pedir informes pretextando ser de sus amistades.
Hoy, al recordar todo esto con cariño, casi me río de mi ingenuidad. Por supuesto, con el pasar de las semanas, todas estas prevenciones un tanto pueriles de mi parte, se fueron esfumando. Como dice el Señor: No se puede ocultar una ciudad edificada sobre un cerro. Y menos si esa ciudad tiene luz propia.
A los pocos días el Padre Catena era uno más de los nuestros. Su poder de adaptación nos sorprendió a todos. Inmediatamente todos empezaron a sentirlo como un amigo con el que tenía una relación especial. Porque en eso, Osvaldo era un verdadero maestro espiritual. Tenía el rarísimo don de descubrir en cada uno su faceta positiva y de asombrarse por ello, alentando al interesado a ser fecundo y creativo. Nos enterarnos que era Oblato benedictino. Eso lo integró aún más a nuestra comunidad, ya que la espiritualidad monástica no le era extraña, sino que era parte de la suya.
Soledad y comunión
Quizás alguno sienta curiosidad por saber qué hizo el P. Osvaldo en esos ocho meses que pasó llevando vida de monje. Y la respuesta no sería muy difícil de dar a aquellos que tienen experiencia de nuestra vida. Simplemente vivió.
Y cuando digo esto, digo más de lo que se podría pensar a primera vista. Porque generalmente no es fácil adaptarse a la vida monástica, y menos aun cuando se viene de un estilo sacerdotal sumamente apostólico y comprometido, como era su caso. Lo que cuesta es la ausencia de lo que se estaba haciendo. O más aún, la falta de todo aquello que a uno le suele dar un punto de referencia sobre sí mismo. Aquí Osvaldo no tenía a su lado a tantos amigos que le eran muy queridos. Tampoco tenía a mano sus relaciones con todo el ambiente intelectual que lo relacionaba con músicos, compositores e intérpretes ante los cuales su imagen inspiraba admiración y respeto. Tampoco podía expresarse en el apostolado con los más humildes, donde su alma de cura se realizaba quizá como en ninguna otra parte. Y sin embargo creo poder afirmar que durante sus ocho meses de vida monástica, su alma no dejó de vibrar intensamente con todas estas realidades. Diría que ese mundo se le fue alma adentro. Formó parte de su soledad fecunda. Pueden tener la absoluta seguridad que no vivió una evasión. Fue un solitario por necesidad y un solidario por opción.
Me animo a comentarles una confidencia. Lo hago ahora, que ya lo sé en los cielos, junto al Tata. ¡Con tu permiso, Osvaldo!
Fue la noche del jueves Santo de 1975. Quizá el primer Jueves Santo de su vida de cura en que no le tocó presidir una comunidad en la liturgia de la Santa Eucaristía. Fue un concelebrante más. Fue la primera que yo presidí como superior de una comunidad monástica. Luego de la liturgia venía la cena, que entre nosotros tiene en estos casos un fuerte carácter festivo y de memorial. En esta circunstancia el superior no come, sino que sirve a sus hermanos. Me tocó así cenar solo, después de los demás. Toda la comunidad se desparramó en silencio. Algunos a ocupaciones de urgencia. La mayoría para rezar delante del monumento eucarístico del Jueves Santo. Osvaldo se quedó a hacerme compañía. Terminada la cena, y luego de la oración de completas, presentí que mi amigo estaba fuertemente conmocionado. Lo invite a caminar por el parque, aprovechando una hermosa noche de luna llena que acababa de salir por entre los pinos. Nos sentamos en unos grandes troncos, y entonces me abrió su corazón. Sufría. Sufría intensamente la lejana presencia de su comunidad ausente. Largamente me comentó lo que habían significado en su vida de cura los Jueves Santo. Cómo siempre pasaba la noche frente a la eucaristía, esperando la madrugada. Me hablaba con lágrimas de esa hora del amanecer del Viernes Santo en que ya se habían ido a dormir todos los “buenos cristianos” y en la que se iban arrimando, de a poco, al monumento, la otra parte de la Iglesia: las prostitutas, los borrachos, la “fauna de la noche”. Su corazón de padre los había estado esperando. De por sí la liturgia pide que a media noche se apaguen todas las velas del monumento, se retire el Santísimo y se suspenda la veneración pública de la eucaristía. La liturgia es en esto muy sabia, ya que quiere preparar a los fieles para el misterio del Viernes Santo. Pero estaba aquella otra parte de la Iglesia. Esa que no sabe casi nada de leyes litúrgicas. Pero que tiene una particular sensibilidad frente al dolor, y quiere compartir el de Cristo. Pero que no se anima a unirse a los buenos cristianos. Y Osvaldo que amaba mucho la liturgia, amaba también mucho a esta gente. Y para ellos seguía con las velas encendidas frente a la Eucaristía. Me comentaba lo que para él significaban aquellas confesiones del amanecer. Su ausencia le dolía hasta hacerlo llorar. ¿Quién estaría esa noche allá en su lejana y ausente Villa del Parque para recibir a todos esos pobres cristianos que un día nos han de preceder en el Reino de los cielos? Y mi amigo Catena lloraba. Grandote y todo como era, lloraba. Les aseguro que dolía verlo llorar. También él estaba viviendo su pasión. Por eso no me aceptó el consuelo de un toscanito, que en muchas otras circunstancias solíamos compartir. Cuando nos fuimos a acostar, la luna grande de aquel Jueves Santo ya había trepado por los pinos y los alumbraba desde arriba. Hacía frío.
Pero la vida monástica no es sólo soledad y ausencias. Hay también una fuerte presencia, y ésta se llama comunidad. Grupo humano muy concreto de hermanos que no se han reunido por simpatías personales, sino que han sido congregados por un mismo llamado que Dios les ha hecho, y que suelen provenir de lugares, culturas y pasados muy diferentes. Y Osvaldo no había elegido venir a vivir su vida entre nosotros. Como el Habacuc de la Biblia, un día el Señor lo había tomado por los cabellos y sin dejarle traerse nada más que lo puesto, lo había hecho aterrizar aquí. Y se tomó muy en serio esto de vivir entre nosotros. Creo que nos llegó a amar. Y lo que es más difícil, a que lo amaramos en serio y de verdad.
Sin meterse en lo que no debía, siempre lo sentí interesado por las personas. Nosotros en aquellos años estábamos empeñados en re-estructurar todo el oficio que ya rezábamos en castellano. Las dificultades mayores se nos presentaban en el terreno de las melodías y de la música en general. No queríamos abandonar la tonalidad gregoriana de los cantos de nuestros oficios litúrgicos, pero estos necesitaban ser adaptados con un criterio válido. Y en esto de los criterios, en el terreno de la música existen tantos como personas. Muchas veces él supo con paciencia, bonhomía y mucha capacidad humana llegar a que nosotros arribáramos a un acuerdo. Su conocimiento de la materia iba unido a una enorme apertura a las opiniones de todos, para encontrar finalmente un punto de acuerdo que respetara las personas y el resultado musical. En esto se cumplió un consejo que San Benito le da al abad en su Regla, cuando lo anima a escuchar al que viene de afuera, aduciendo que podría ser que Dios lo mandara justamente para eso. Les aseguro que muchas veces agradecí a Dios el tenerlo entre nosotros y que no dudé en sentir que Dios nos lo había traído para ayudarnos.
Sin pretender vivir imitando a un monje, creo que nos dio un buen ejemplo en los valores fundamentales vividos directamente. Fue entre nosotros un hombre de oración, de estudio, de trabajo y de fraternidad. Guardando a la vez su carácter de sacerdote secular y de libertad personal. Vivió pobremente. Amaba los libros y se contentaba con los esenciales. Cuando se fue le hicimos una donación en dinero para cubrir sus primeras necesidades afuera. Me confesó que gastó aquella pequeña cantidad íntegramente en la Feria del Libro. No tenía máquina de escribir. Incluso creo que no sabía utilizarla. Le costaba ponerse a escribir. Su don fue la palabra y el canto. Entusiasmaba escucharlo hablar de Dios o de la música. Era más parco, casi pudoroso, en hablar de su fecundo apostolado con los más humildes y de su capacidad de crear realidades concretas en este terreno.
Pero me animaría a decir que lo que más me impresionó en él fue su inmediata comprensión de los valores de los demás. Inmediatamente sintonizaba con la parte valiosa de cada uno de la comunidad y establecía un buen diálogo en ese terreno. Todos los que convivimos con él nos sentimos apreciados y valorados en algo que él nos ayudó a brindar y mejorar.
Así nació el Grupo Pueblo de Dios. Aunque de esto serían otros los que podrían contar mucho más que yo. Estuve en aquella reunión histórica de la catedral de Azul en que nació este grupo de compositores y letristas de canciones para la liturgia. Desde aquel encuentro fue claro que todos los sentimos como nuestro Tata. Por eso ahora nos duele su ausencia. Pero de seguro que no nos ha abandonado. Nunca lo haría, aunque nos parezca que se ha ido lejos.
Se me hace que cuando lleguemos al cielo lo vamos a descubrir fácilmente porque ya se habrá agenciado alguna vieja acordeona de pueblo y ha de haber reunido a su alrededor un montón de angelitos y santos con ganas de compartir y musiquear.
P. Mamerto Menapace
Abad del Monasterio Benedictino de Los Toldos (Buenos Aires)
Año 1987