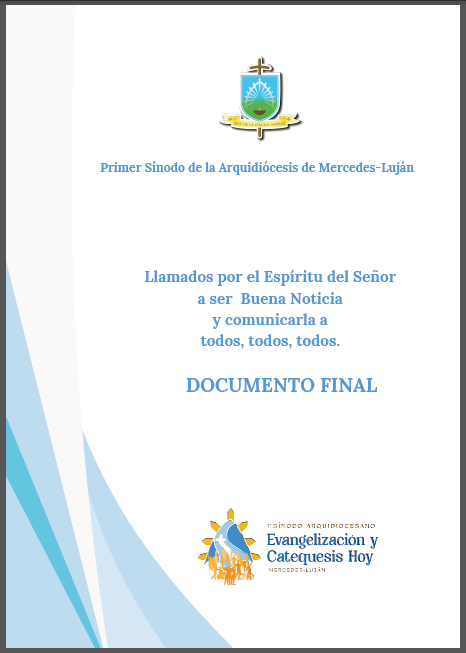Roberto Pasolini, OFM Cap.
Predicador de la Casa Pontificia
3º Predicación de Adviento, 19/12/2025
(Texto traducido al español con ChatGPT, originalmente en italiano. En este enlace encontrarás el original para poder contrastarlo con éste ante alguna duda).
En las dos primeras meditaciones de este Adviento hemos contemplado la Parusía del Señor, su regreso glorioso al final de los tiempos, aprendiendo a vivir bajo un cielo paciente que no se cansa de manifestar confianza en la humanidad. Luego reflexionamos sobre la responsabilidad de reconstruir juntos la casa del Señor, reconociendo que todo auténtico proceso de renovación de la Iglesia pasa por la capacidad de acoger las diferencias sin ceder a la ilusión de la uniformidad, cargando juntos el peso de la comunión incluso cuando las voces no se armonizan de inmediato.
Ahora, mientras nos acercamos a la Navidad y a la conclusión del Jubileo, queremos dirigir la mirada a un tercer movimiento de la gracia: la manifestación universal de la salvación. No es casual que la Puerta Santa se cierre precisamente el 6 de enero, solemnidad de la Epifanía del Señor. El día en que la Iglesia celebra la manifestación de Cristo a todos los pueblos se cumple también el camino jubilar con el cierre de la Puerta Santa. La coincidencia es significativa: mientras una puerta visible se cierra, se afirma con fuerza que la salvación de Cristo permanece definitivamente abierta para todos.
Tanto el Jubileo como la Navidad del Señor nos colocan frente al mismo desafío: reconocer la venida de Cristo en nuestra humanidad como una luz que hay que acoger, ensanchar y ofrecer al mundo. Aquí está en juego la catolicidad de la Iglesia, en su doble e inseparable significado: por un lado, poseer la plenitud de Cristo; por otro, ser enviada a la totalidad del género humano, sin excepciones ni exclusiones. Esta es la esperanza que queremos contemplar: una salvación verdaderamente universal.
La luz verdadera
Para encaminarnos hacia la fiesta de la Epifanía, es útil recuperar el modo en que el cuarto Evangelio presenta el misterio de la Encarnación. A diferencia de Lucas, que narra el nacimiento de Jesús a través de la concreción de los acontecimientos —el pesebre, los pastores, el canto de los ángeles—, Juan levanta la mirada y contempla la venida del Verbo desde lo alto, como la irrupción en el mundo de una luz verdadera. No una luz cualquiera, sino la que «ilumina a todo hombre» (Juan 1,9), capaz de revelar no solo el misterio de Dios, sino también el del ser humano.
Es una intuición de gran fuerza: la luz de Cristo se manifiesta como luz verdadera porque es capaz de iluminar, aclarar y orientar la complejidad entera de la experiencia humana. No elimina las preguntas, los deseos ni las búsquedas del hombre, sino que los pone en relación, los purifica y los conduce hacia un sentido más pleno.
Sin embargo, como el mismo Juan no deja de subrayar, esta luz no es acogida espontáneamente. Por el contrario, su aparición suscita en nosotros una resistencia inesperada y dolorosa.
Venía al mundo la luz verdadera, la que ilumina a todo hombre. Estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él; y sin embargo el mundo no lo reconoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron (Juan 1,9-11).
¿Cómo es posible? El mundo fue hecho por medio del Verbo y, sin embargo, no lo reconoce. El Verbo viene a los suyos, pero los suyos no lo acogen. Este paradoja atraviesa todo el Evangelio de Juan: la luz brilla en las tinieblas, pero las tinieblas le oponen resistencia. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué vuelve al ser humano tan refractario a la luz que viene a salvarlo?
La respuesta la encontramos en el diálogo nocturno entre Jesús y Nicodemo, cuando el Maestro explica con claridad las razones profundas de este rechazo.
La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que hace el mal odia la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. En cambio, el que hace la verdad viene a la luz, para que quede manifiesto que sus obras están hechas en Dios (Juan 3,19-21).
El problema no es la luz, que por su naturaleza ilumina y da vida, sino nuestra disponibilidad para acogerla. La luz es necesaria y hermosa, pero también exigente: desenmascara las apariencias, deja al descubierto las contradicciones y obliga a reconocer aquello que preferiríamos no ver. Por eso muchas veces la evitamos, refugiándonos en la seguridad de las tinieblas que nos protegen.
Es importante notar que Jesús no contrapone a quien hace el mal con quien hace el bien, sino a quien hace el mal con quien hace la verdad. Para acoger la luz de la Encarnación no es necesario ser ya buenos o perfectos, sino comenzar a hacer verdad en la propia vida: dejar de esconderse y aceptar ser vistos por lo que somos. La Encarnación libera justamente porque rompe con todo moralismo y nos dice que a Dios le importa más nuestra verdad que una bondad de fachada. Preparar el camino del Señor significa, en definitiva, esto: caminar en la verdad, con sinceridad y sin miedo.
En los días de Navidad es natural que se multipliquen las invitaciones a la bondad: llamados a la caridad, a la generosidad, a la acogida. Son palabras justas y necesarias, propias del lenguaje de nuestra fe. Y, sin embargo, en esta Navidad marcada por el Jubileo, quizás a la Iglesia se le pide algo todavía más esencial. No tanto agregar nuevas exhortaciones, sino dar un paso más profundo: iniciar un camino de mayor verdad.
Hacer verdad, en efecto, no significa exhibir una pureza moral ni reivindicar una coherencia impecable. Significa más bien presentarse con sinceridad, reconociendo también nuestras resistencias, nuestras fragilidades, incluso la desconfianza que a veces habita el corazón cuando nos descubrimos débiles. Es un gesto humilde y a la vez valiente: mostrarse al mundo no con una fachada de solidez, sino con la honestidad de quien sabe que necesita ser salvado.
Una Iglesia que emprende este camino no se vuelve más frágil, sino más creíble. No pierde su identidad, sino que deja que emerja en su forma más evangélica: la de la autenticidad. El mundo no espera de nosotros la imagen de una institución sin grietas ni otro discurso más sobre lo que habría que hacer. Necesita encontrarse con una comunidad que, aun en medio de sus imperfecciones y contradicciones, vive realmente a la luz de Cristo y no tiene miedo de mostrarse tal como es. Este sería el gesto verdaderamente fuerte, la verdadera Epifanía: manifestar a Cristo no a pesar de nuestra fragilidad, sino justamente a través de ella, porque es allí donde su gracia resplandece con mayor fuerza.
Quien busca, encuentra
Un modo singular de ser verdaderos, preparando —más aún, recorriendo— el camino del Señor, es el de los Magos, que se ponen en marcha desde lejos siguiendo la ley más exigente de todas: la ley del deseo. De este modo, los Magos nos muestran que para acoger la luz de la Navidad es necesaria cierta distancia, a veces incluso una larga búsqueda. Una de las formas más comunes de ceguera nace de la costumbre de mirar la realidad demasiado de cerca, prisioneros de juicios previsibles y de interpretaciones ya consolidadas. Partir desde lejos, a veces, permite ver mejor las cosas: con una mirada más libre, más profunda, más abierta a la sorpresa.
Esta dinámica no concierne solo a quienes se encuentran en los márgenes o están en búsqueda, sino también a quienes viven de manera estable en el centro de la vida eclesial y cargan con sus responsabilidades. La familiaridad cotidiana con roles, estructuras, decisiones y urgencias puede, con el tiempo, estrechar la mirada. Así se corre el riesgo de reconocer con dificultad los signos nuevos a través de los cuales Dios se hace presente en la vida del mundo. No pocas veces es justamente lo que proviene “de lejos” —una voz periférica, una pregunta inesperada, una herida del mundo— lo que devuelve profundidad y verdad a la mirada.
En el día de Navidad celebramos que la luz entró en el mundo; en la Epifanía recordamos que esta luz no se impone, sino que se deja reconocer. Es una luz verdadera y poderosa, pero se manifiesta dentro de una historia todavía marcada por la oscuridad y la búsqueda. Epifanía significa, de hecho, manifestación: no un resplandor que encandila, sino una presencia que se ofrece a quien está dispuesto a moverse. No todos la ven del mismo modo ni la reconocen al mismo tiempo. La luz de Cristo se deja encontrar por quien acepta salir de sí, ponerse en camino, buscar.
Esto vale también para el camino de la Iglesia. No todo lo verdadero aparece de inmediato con claridad, ni lo evangélico resulta enseguida eficaz. A veces la verdad pide ser seguida incluso antes de ser plenamente comprendida. Eso es lo que les sucede a los Magos, que avanzan no sostenidos por certezas consolidadas, sino por una estrella frágil, pero suficiente para ponerlos en camino.
Al llegar a Jerusalén, los Magos no tienen miedo de expresar las preguntas que todavía llevan en el corazón.
¿Dónde está el que ha nacido, rey de los judíos? Porque vimos aparecer su estrella y hemos venido a adorarlo (Mateo 2,2).
Su movimiento afirma una verdad decisiva: para encontrarse con el rostro del Dios hecho hombre es necesario ponerse en camino. Esto vale para todo creyente, pero adquiere un peso particular allí donde la fe se entrelaza con la responsabilidad de custodiar, guiar y discernir. Sin un deseo que permanezca vivo, incluso las formas más altas del servicio corren el riesgo de volverse repetitivas, autorreferenciales, incapaces de sorpresa.
En la vida de la Iglesia, como en la de cada persona, solo se reconoce verdaderamente aquello que se sigue buscando. El deseo precede a la comprensión y mantiene abierto el camino cuando las respuestas aún no son claras. Los pasajes más fecundos de la historia eclesial no nacen de estrategias perfectamente calculadas, sino de corazones que no dejan de interrogarse y de poner sus preguntas en diálogo con la vida real del mundo. Cuando este deseo permanece vivo, el encuentro con Dios sorprende y supera las expectativas; cuando se apaga, incluso los signos más evidentes corren el riesgo de dejar de ser reconocidos.
La estrella que guía a los Magos se convierte así en el signo de los llamados discretos con los que Dios continúa haciéndose presente en la historia. Es un signo que no impone respuestas, sino que suscita preguntas; no ofrece certezas inmediatas, sino que abre un camino. Los Magos no conocen las Escrituras de Israel y, sin embargo, saben leer el cielo: esto recuerda que Dios habla también a través de caminos inesperados, experiencias periféricas, interrogantes que nacen del contacto con la realidad y esperan ser escuchados.
Los Magos hacen visible la promesa evangélica: «Quien busca, encuentra» (Mateo 7,8). Pero buscar solo es posible si se acepta permanecer en búsqueda, reconociendo la propia necesidad y cuidando un espacio de espera. Así se prepara el camino del Señor: no cerrando las preguntas demasiado rápido, sino dejándolas convertirse en el lugar donde Dios viene a encontrarnos.
Quedarse sentados
Existe un modo sutil —y justamente por eso peligroso— de sustraerse a la búsqueda de Cristo: no oponerse, sino quedarse quietos. No se trata de rechazar abiertamente ni de negar, sino de no ponerse en movimiento. Es la tentación de acomodarse en una posición que parece tranquilizadora, hecha de certezas y hábitos consolidados, pero que con el tiempo corre el riesgo de convertirse en una forma de inmovilidad interior. Un lugar que aparenta proteger, mientras lentamente aísla, muchas veces sin que nos demos cuenta. El relato evangélico de los Magos ilumina con gran claridad precisamente esta posibilidad.
Ante la noticia del nacimiento de un rey, Herodes queda turbado, y con él toda Jerusalén. Los escribas y los sumos sacerdotes cumplen con esmero su tarea: consultan los textos, ofrecen interpretaciones correctas, brindan respuestas exactas. También Herodes se muestra atento: pregunta, calcula, planifica. Todos parecen involucrados, pero nadie da el paso decisivo: ponerse en camino hacia Belén, aceptar el riesgo y la sorpresa de lo que podría suceder. Prefieren delegar en los Magos la tarea de ir, reservándose el derecho de ser informados sobre los acontecimientos. Es la actitud de quien quiere saberlo todo sin exponerse, permaneciendo a resguardo de las consecuencias de un compromiso real.
Esta dinámica nos toca de cerca. Vivimos inmersos en un flujo continuo de información: nos informamos, analizamos, leemos mucho. Sin embargo, a esta abundancia de saber rara vez le corresponde un involucramiento verdadero. Sabemos muchas cosas, pero seguimos a distancia. Observamos la realidad sin dejarnos afectar, protegidos por una posición que nos resguarda de lo imprevisto. Así, la información se vuelve un atajo engañoso: nos hace sentir partícipes cuando, en realidad, nos permite quedarnos quietos.
Para la Iglesia este riesgo adquiere contornos particularmente delicados. Es posible conocer bien la doctrina, custodiar la tradición, celebrar con cuidado la liturgia y, aun así, permanecer inmóviles. Como les sucede a los escribas de Jerusalén, también nosotros podemos saber dónde el Señor sigue haciéndose presente —en las periferias, entre los pobres, en las heridas de la historia— sin encontrar la fuerza o el coraje para movernos en esa dirección.
La Epifanía nos recuerda que solo quien se pone en camino encuentra la realeza de Cristo. Solo quien acepta el riesgo de la búsqueda puede llegar a la adoración del Verbo hecho hombre. Quien se queda sentado, protegido por sus propias certezas, termina perdiendo la cita con la manifestación de Dios, incluso cuando esta está cercana y claramente indicada por las Escrituras. La luz verdadera solo puede ser acogida en la medida en que aceptamos, poco a poco, salir de nuestras zonas de sombra, incluso cuando tienen el aspecto tranquilizador de la competencia, de la institución o de una seguridad religiosa ya adquirida.
Levantarse y resplandecer
Muy distinta de la de Herodes y su corte es la actitud de los Magos: viajeros intrépidos que, aun sin conocer las Escrituras de Israel, parecen encarnar su espíritu más auténtico. Ya los profetas, en el tiempo difícil del regreso del exilio, habían exhortado al pueblo a volver a ponerse en camino, cuando las esperanzas de un futuro distinto parecían todavía lejanas y casi imposibles. En el llamado libro de la consolación de Isaías, proclamado por la liturgia en la solemnidad de la Epifanía, resuena un imperativo decisivo, que no deja lugar a vacilaciones:
«Levántate, revístete de luz, porque llega tu luz… sobre vos resplandece el Señor» (Isaías 60,1-2).
Este es el llamado al que Herodes no logra obedecer y que, en cambio, pone en marcha el viaje de los Magos. Para encontrarse con el Señor que se ha manifestado en nuestra humanidad, el primer paso es siempre levantarse: salir de los propios refugios interiores, de las propias seguridades, de las miradas ya cristalizadas. Levantarse exige coraje. Significa abandonar la sedentariedad que protege pero inmoviliza, aceptar el cansancio del camino, exponerse a la incertidumbre de lo que todavía no está claro. Los Magos se levantan, dejan su tierra, atraviesan distancias sin garantías, guiados solo por un signo tenue y discreto. No saben exactamente qué encontrarán, y sin embargo confían en esa luz que los precede.
Después de la invitación a levantarse, el profeta añade una indicación sorprendente: pide revestirse de una luz que todavía no es plenamente visible, pero que ya ha sido prometida. Se alude a una disposición interior: vivir como si la luz estuviera llegando, incluso antes de ver sus signos. Esto significa sostener la confianza aun cuando las circunstancias no la justifican del todo, seguir esperando cuando la noche todavía no terminó. Solo así se vuelve posible ponerse en camino hacia algo nuevo, aceptando la incertidumbre e incluso el riesgo de la desilusión, con tal de no quedarse donde uno está.
Luego de levantarse y aceptar revestirse de una esperanza que los precedía, los Magos realizan un gesto ulterior, quizá el más decisivo de todos. El camino, la búsqueda, la espera no los conducen a una afirmación de sí mismos, sino a un abajamiento. El deseo que los puso en movimiento encuentra su cumplimiento no en la posesión, sino en la adoración. Recién entonces su viaje llega verdaderamente a destino.
«Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre; se postraron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres y le ofrecieron dones: oro, incienso y mirra» (Mateo 2,11).
Al arrodillarse ante el signo humilde y pobre del niño, los Magos descubren que el acceso al otro —distinto, frágil, inesperado— siempre se da desde abajo, nunca desde arriba. Es en el abajamiento donde la distancia se acorta y la diversidad se vuelve habitable. No se trata de renunciar a la propia identidad, sino de entregarla, abriéndola al misterio que el otro trae consigo.
Levantarse y luego arrodillarse: este es el movimiento de la fe. Uno se levanta para salir de sí, no para ponerse en el centro. Y luego se inclina, porque descubre que aquello que encuentra escapa a su control. Esto vale en la relación con Dios, pero también en los vínculos cotidianos. Mientras las cosas van como las imaginamos, permanecer es fácil; cuando, en cambio, el otro sorprende, decepciona o cambia, mantenerse fiel a las elecciones realizadas y al amor prometido exige dejar de imponer el propio punto de vista y aprender a escuchar de verdad.
Para la Iglesia este doble movimiento —levantarse y postrarse— es esencial. Está llamada a moverse, a salir, a ir al encuentro de personas y situaciones que le resultan lejanas. Pero también a saber detenerse, bajar la mirada, reconocer que no todo le pertenece ni puede ser controlado. Solo así el don de la salvación puede volverse verdaderamente universal: en la medida en que la Iglesia acepta dejar sus seguridades y mirar con respeto la vida de los demás, reconociendo que también allí, muchas veces de manera inesperada, puede emerger algo de la luz de Cristo.
Encontrarse a uno mismo
Cuando los Magos entran en la casa y ven al niño con María, su madre, se encuentran ante algo que supera sus expectativas. Se arrodillan y abren sus cofres, ofreciendo oro, incienso y mirra. Con estos dones confiesan en ese niño la presencia de Dios, su realeza y su plena solidaridad con nuestra humanidad, marcada también por el sufrimiento y la muerte. Pero, mientras realizan este gesto, sucede algo inesperado: no solo descubren quién es ese niño, sino que comienzan a intuir quiénes son ellos mismos.
En el rostro de Jesús, el Dios hecho hombre, los Magos vislumbran que esa misma dignidad está prometida también a sus vidas. Si en ese niño Dios se revela como Rey, entonces también la vida humana está llamada a una grandeza que no pasa por el poder, sino por el cuidado y el servicio. Si Dios eligió habitar nuestra carne, entonces toda vida humana lleva en sí una luz, una vocación, un valor que no puede ser borrado. Los dones que los Magos ofrecen se vuelven así un espejo: hablan de Dios, pero revelan también aquello a lo que el ser humano está llamado a ser.
Con la visita de los Magos, el misterio de la Encarnación muestra toda su fuerza universal. No hemos venido al mundo solo para sobrevivir o para atravesar el tiempo del mejor modo posible. Hemos nacido para acceder a una vida más grande: la de los hijos de Dios. Los Magos partieron buscando una estrella y encontraron a Cristo; pero al buscar a Cristo encontraron también su propio rostro. Descubrieron que, aun viniendo de lejos y sin conocer las Escrituras, también en su humanidad brillaba una luz que solo esperaba ser reconocida y sacada a la luz.
Tal vez la Iglesia esté llamada hoy, más que nunca, a hacer sobre todo esto: ofrecer al mundo la luz de Cristo. No como algo que haya que imponer o defender, sino como una presencia que se ofrece, permitiendo que cada uno pueda acercarse a ella recorriendo un camino semejante al de los Magos. Ellos partieron del deseo, se pusieron en marcha, atravesaron preguntas e incertidumbres y solo al final reconocieron a Cristo y, ante Él, se descubrieron también a sí mismos.
Desde esta perspectiva, la misión no consiste en forzar el encuentro, sino en hacerlo posible. Ofrecer la luz significa custodiar el espacio de la búsqueda, permitir que el deseo se ponga en movimiento, acompañar sin adelantarse a las respuestas. Así, el encuentro con Cristo no anula la humanidad de quien lo busca, sino que la saca a la luz y la lleva a su plenitud.
Si tenemos el coraje de ofrecer al mundo un testimonio tan simple y luminoso, podría sucedernos lo que el profeta Isaías anuncia a las ruinas de Jerusalén: una ciudad llamada a convertirse en lugar de atracción para todos los pueblos.
Caminarán los pueblos a tu luz,
y los reyes al resplandor de tu amanecer.
Alzá los ojos a tu alrededor y mirá:
todos se reúnen y vienen hacia vos.
Tus hijos llegan desde lejos,
tus hijas son llevadas en brazos.
Entonces mirarás y resplandecerás,
latirá y se ensanchará tu corazón,
porque la abundancia del mar se volcará sobre vos,
llegará hasta vos la riqueza de los pueblos (Isaías 60,3-5).
Una Iglesia que ofrece a todos la presencia de Cristo no se apropia de su luz, sino que la refleja. No se coloca en el centro para dominar, sino para atraer. Y justamente por eso se convierte en un espacio de encuentro, donde cada uno puede reconocer a Cristo y, ante Él, reencontrar el sentido de su propia vida.
Esta perspectiva nos obliga a revisar muchas de nuestras prácticas misioneras. A menudo imaginamos que evangelizar significa llevar algo que falta, llenar un vacío, corregir un error. La Epifanía señala otro camino: ayudar al otro a reconocer la luz que ya lo habita, la dignidad que ya posee, los dones que ya custodia. No somos nosotros quienes “damos” a Cristo al mundo, como si lo poseyéramos en exclusiva. Estamos llamados a hacer visible su presencia con tal claridad y verdad que cada persona pueda reconocer en Él el sentido de su existencia.
Esto no relativiza la verdad de Cristo ni reduce el Evangelio a una vaga exaltación de lo humano. Por el contrario, toma en serio la catolicidad de la Iglesia en su significado más profundo: custodiar a Cristo para ofrecerlo a todos, con la confianza de que en cada persona ya están presentes la belleza, la bondad y la verdad, llamadas a realizarse y a encontrar en Él su sentido más pleno. La luz verdadera de la Navidad «ilumina a todo hombre» precisamente porque es capaz de revelar a cada uno su propia verdad, su vocación y su semejanza con Dios.
Si así fuera, la Navidad entrelazada con la conclusión del Jubileo podría haber encendido una esperanza sin condiciones no solo en la Iglesia, sino también en el mundo. La Iglesia puede alegrarse de haber reencontrado a Cristo como centro; el mundo, al encontrarse con nuestro testimonio frágil, podría haberse sentido alentado a hacer emerger su propia humanidad, a ofrecer sus dones y a reconocer su dignidad ante Dios.
Este sería el signo más elocuente de una Iglesia fiel a su vocación: no retener la luz para sí, sino dejarla resplandecer para que la vida nueva, ya sembrada en el corazón de cada hombre y de cada mujer, pueda finalmente germinar y dar fruto.
Oremos
Oh Dios, que con la guía de la estrella revelaste a los pueblos a tu Hijo unigénito, conducí benignamente también a nosotros, que ya te conocemos por la fe, a contemplar la belleza de tu gloria. Por Cristo nuestro Señor.
p. Roberto Pasolini, OFM Cap.
Predicador de la Casa Pontificia